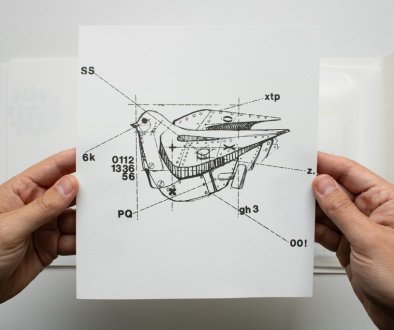Todos los huesos hablan penan acusan
alzan torres contra el olvido
Óscar Hahn
Tras haber recorrido varios festivales internacionales, como el de Cartagena (premio al mejor director), Roma, Rotterdam, Múnich, Palm Springs, San Francisco, Seattle, Vancouver y Lima (anteriormente había recibido el premio al “mejor guión inédito” en el Festival Internacional de Cine de La Habana), la película peruana NN. Sin identidad se consolida como uno de los estrenos más importantes del 2015, al ser designada para representar al Perú en la categoría “mejor película en idioma extranjero” en los premios Oscar 2016.
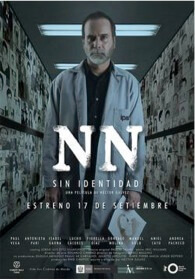 El largometraje (tráiler aquí), dirigido por Héctor Gálvez, se sitúa en el periodo posterior al conflicto armado interno (1980-2000) que enfrentó a Sendero Luminoso con el Estado peruano. Este contexto está marcado por los continuos y diversos esfuerzos de recomposición de las memorias del evento histórico pero también por la necesidad de avanzar en temas de justicia transicional, fundamentalmente en aquellos aspectos concernientes a la identificación y reparación a las víctimas de la violencia.
El largometraje (tráiler aquí), dirigido por Héctor Gálvez, se sitúa en el periodo posterior al conflicto armado interno (1980-2000) que enfrentó a Sendero Luminoso con el Estado peruano. Este contexto está marcado por los continuos y diversos esfuerzos de recomposición de las memorias del evento histórico pero también por la necesidad de avanzar en temas de justicia transicional, fundamentalmente en aquellos aspectos concernientes a la identificación y reparación a las víctimas de la violencia.
La trama de la película explora estos problemas. Por un lado, un grupo de antropólogos forenses encargados de exhumar cadáveres de fosas clandestinas (más de 4,600 en el Perú), liderados por Fidel (Paul Vega), encuentra en una de sus excavaciones un cuerpo especialmente maltratado de difícil identificación. Por otro lado, Graciela (Antonieta Pari), una mujer que busca a su marido desaparecido desde fines de la década de los ochenta, reconoce en este cuerpo una de las prendas de vestir que llevaba su marido el día que desapareció, pero que como evidencia resulta insuficiente para darle identidad a los restos. A partir de este inicio, la cinta incursiona en los territorios sombríos de la tortura, la desaparición forzada y la impunidad, pero por sobre todo en los espacios íntimos del duelo, la soledad y los fantasmas del recuerdo.
Como propuesta narrativa, el film recurre a la confrontación de opuestos. Entre los paradigmas que aparecen en disputa están, por un lado, el racional de la medicina legal, que opera sobre los cuerpos inertes, que exige procedimientos exactos y una veracidad derivada de la objetividad de la prueba y el examen; por otro lado, un paradigma afectivo, que opera sobre los cuerpos vivos, que se abre a la comprensión de una subjetividad alimentada por el dolor de la pérdida y la búsqueda de sanación. Los límites o las fronteras entre ambos descansan principalmente en el poder del Estado para activar o desactivar compromisos referidos a la justicia transicional, aunque también en la banalidad administrativa de un aparato estatal burocrático y negligente en relación a la reparación de los derechos humanos vulnerados.
El silencio y la memoria se presentan también confrontados. En un extremo, el film evidencia la existencia de una línea de pensamiento que promueve el olvido político. No solo es el propio Estado que por medio de su sistema judicial pretende silenciar y obliterar el pasado, sino que aparece representada también una “segunda generación” (el hijo de Graciela) que, no habiendo vivido o habiendo sido muy menor en la época del conflicto, está más proclive a pasar la página y mirar hacia el futuro (un futuro, por lo demás, incierto). Al otro extremo, un conjunto de colectividades sociales se adscriben a una línea de pensamiento en la que la recuperación del pasado sí importa, encarnada por los sobrevivientes de las comunidades campesinas mermadas por la violencia, los equipos forenses y las ONGs, todos actores cercanos al conflicto o a sus víctimas.
Sin duda la «recuperación del cuerpo» es uno de los elementos centrales de la propuesta cinematográfica, en tanto que nos convoca a reflexionar en términos de la historia y la memoria. El cuerpo es la materia en la que queda inscrita la violencia y, por lo tanto, la recuperación de los restos es la evidencia que la historia necesita para escribirse. Pero el cuerpo funciona también como una metáfora de la memoria y, en este sentido, nos desafía a pensar la importancia que tiene cada uno de sus fragmentos, como lo son cada una de las experiencias privadas de la violencia. Tal vez para la Historia sea suficiente la evidencia que propone apenas un pequeño resto (con ello se constata «el hecho» de la muerte); pero para la memoria, ¿basta con un hueso? ¿Se necesita el esqueleto completo? ¿Cuántos huesos son suficientes para sustentar la memoria de la pérdida?
En otro orden de cosas, algo con lo que hasta ahora no nos habíamos encontrado ni en la literatura ni en el cine peruano –que tiene como referencia el conflicto armado interno o sus secuelas– es la visibilización de la labor de los equipos forenses y su compromiso con la causa que constituye su trabajo. Se trata de un compromiso que los involucra más allá de sus obligaciones científicas. Es decir, que considera el ámbito sensible de los deudos y el reconocimiento de su experiencia traumática. Pero como un trauma reconocido es un trauma compartido, algo de ese sufrimiento se transmite y se incorpora como propio. La afectividad de la que hablábamos al inicio pasa, por lo tanto, también por dejarse afectar. Esta reflexividad está bien representada en la película cuando se ahonda en la intimidad de Fidel (y levemente en la de otro de los antropólogos del equipo), quien a su manera comparte la condición de NN del cuerpo hallado.
Para terminar, se podría agregar que el largometraje está facturado finamente: actuaciones sobrias y convincentes, parco en palabras, simple en sus encuadres, limpio en su fotografía y pausado en sus tiempos. Como queriendo «intervenir» poco en la historia que se cuenta, para dejarle al espectador una puerta ancha hacia la interpretación. Pero también para permitir a ese mismo espectador la comprensión de una historia peruana que no ha terminado de cerrarse y que, claro está, no puede –no debe, no quiere– repetirse.