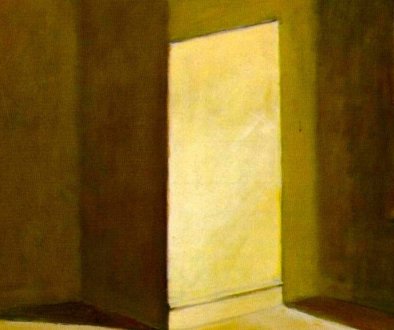Me resisto por ahora a interpretar estos textos que, por el sólo azar de la complementariedad de sus títulos, he dispuesto juntos. El primero –“La poesía no existe”- forma parte de La mariposa de Dinard, título bajo el cual recopiló Montale, en 1960, una serie de relatos y apuntes publicados en dos importantes diarios italianos entre los años 1946 y 1950. El segundo – “Nos es necesaria…”-, del filósofo Jean-Luc Nancy, apareció en la excelente revista francesa PO&SIE (nº 26, 1983), publicación en la que, algunos años antes (o después, no recuerdo bien), también había aparecido el relato de Montale. Doble coincidencia entonces, azar objetivo.
Bruno Cuneo
| La poesía no existe Eugenio Montale
Comenzaba el sombrío invierno de 1944 y la ciudad vivía bajo la pesadilla de los ataques y las represalias interminables. Esta vez el espectro de turno era un tal Giovanni, de cabello cano y aspecto apacible, del que se decía tenía imperiosas razones para ausentarse de su domicilio legal. Hacía frío, los huéspedes ya se habían apostado junto a la radio, con las manos extendidas hacia una estufa eléctrica, cuando se oyó sonar el citófono del conserje. “Va para arriba un alemán, estén atentos”, dijo el conserje al que se aproximó al receptor. No había tiempo que perder. A una señal que hice, Bruno y Giovanni se escondieron en una pequeña habitación, que quedó a oscuras; yo, por mi parte, luego de sintonizar la emisora local, me dirigí a la puerta para esperar el timbre. ¿Qué harían mis amigos, y yo mismo, cómo es que escaparíamos? No había una salida de emergencia y el alemán tal vez no estaba solo … El timbre sonó débilmente, luego volvió a sonar de manera más decidida. Dejé pasar unos segundos y, viniendo con flojera desde el fondo del pasillo, le quité el cerrojo a la puerta. El alemán apareció en el rellano: era un hombre joven, de no más de veinticinco años y casi dos metros de estatura, con una nariz aguileña y dos ojos, a la vez tímidos y desorbitados, bajo un mechón de cabellos como brocha que no tenían nada de reglamentario. Se quitó la gorra y me preguntó cómo estaba en un italiano indeciso; luego sacó un rollo de papel, una especie de cañón, y me lo extendió. «Soy un “literario”- me dice (seguramente, quería decir un literato)- y le he traído las poesías que me pidió. Soy de Stutgart y me llamó Ulrich K.» «Ulrich K., su nombre me es familiar», le respondí mostrándome muy halagado mientras acompañaba al hombre (un sargento) a la pequeña pieza donde estaba la radio. «Un honor recibirlo ¿En qué puedo servirle?» Nadaba en la oscuridad, pero luego de un instante logré orientarme. Se trataba de un desconocido que me había escrito hace dos años a propósito de unas traducciones que él había hecho de poetas italianos y al que le había pedido una antología de poemas de Hölderlin, inencontrables por entonces en las librerías italianas. Me explicó que el libro también estaba agotado en Alemania pero que me había hecho una copia mecanografiada de unas trescientas páginas. Se lamentaba de haber transcrito la edición Zinkernagel y no la de Hellingrath, pero me dijo que yo mismo podría poner la cuestión en orden: bastaría con trabajar, uno o dos meses, en el asunto. ¿Cuánto le debía? Ni un pfennig, simplemente estaba orgulloso de hacerle un favor a sein gnädiger Kollege. Llegada la ocasión, yo le copiaría a cambio algunos de nuestros más ilustres modernos. (Me recorrió un sudor helado, y no solamente al pensar en la cantidad de trabajo). Había llegado hace poco a Italia como contador de un destacamento con base en Terranova Bracciollini. El destacamento era pequeño. Al comienzo temían mucho la hostilidad de la población, pero con el paso del tiempo todo se había arreglado para mejor y que, a pesar del toque de queda, habían logrado incluso organizar algunos conciertos en la plaza del pueblo. Entre ellos se hallaban emboscados tres o cuatro músicos profesionales, y él mismo tocaba no sé si el bugle o el pífano. ¿Su oficio? ¿su vida? En un comienzo había estudiado filosofía, pero no pudo soportar que la especulación filosófica fuera una serpiente que se muerde la cola, una pirueta del pensamiento sobre sí mismo. La filosofía debía, y no lograba hacerlo, explicar la esencia de la Vida. Había caído él en las manos de un maestro que desmontaba los sistemas de otros para mostrar sus aporías, sus contradicciones internas. Como última certeza no quedaba más que la angustia, el naufragio, el fracaso. Él le había preguntado si valía la pena desembarazarse de la vieja metafísica para llegar a eso y si acaso el Dasein, el yo existencial en carne y hueso, no era una hipótesis tan intelectualista como el yo cogitante de Descartes. El maestro, tomándole antipatía, lo había acompañado amablemente a la puerta. (¿Una copa de vino? Por qué no, y también más de una, pero después de usted, le ruego, gracias, bitte, bitte schön). Así las cosas, se había vuelto luego hacia la poesía, pero no a esa que es vulgar bel-esprit, ya que también allí las cosas se habían enredado muy pronto. Homero no es un hombre, y al hombre le resulta extraño todo lo que no es destino de lo humano; los poetas líricos griegos no son tan fragmentarios como nos han llegado y necesitamos una perspectiva adecuada para poder juzgarlos; y luego, ¿dónde hallaríamos la dimensión sagrada que nos permitiera comprender a los grandes trágicos? No hablemos de Píndaro, fuera del mundo mítico de las competencias y de la música que ha hecho posible, y saltémonos toda la poesía oratoria y la didáctica de los latinos. ¿Dante? Inmenso, pero se lo lee como un pensum; el hombre según Ptolomeo vivía en una caja de fósforos (apagados) y para nosotros las cosas son bien distintas. ¿Shakespeare? Enorme, pero sin límites, expresa demasiado el sentimiento de la naturaleza. Y Goethe es el caso opuesto: está de moda en pleno neoclasicismo y su genio es una conquista polémica. «¿Y los modernos?», pregunté yo, vertiendo en su copa hasta el borde el último concho de Chianti. «Oh, los modernos, mi estimado colega», exclamó Ulrich con los ojos brillosos, « somos nosotros quienes los fabricamos, surgen con nuestra colaboración. Jamás dan una impresión de estabilidad: estamos demasiado involucrados para poder juzgarlos. Créame, la poesía no existe: cuando es antigua no podemos identificarnos con ella y cuando es nueva nos repugna, no tiene historia, no tiene rostro, no tiene estilo. Y sin embargo, sin embargo… una poesía perfecta sería como un sistema filosófico instantáneo, sería el fin de la vida, una explosión, un derrumbe, y una poesía imperfecta no es poesía. Valdría más la pena tirar … con putas. Pero ¿sabe?, en Terranova son desconfiadas. ¡Domagge!» ( repetía en francés “c’est dommage”). Se levantó, agitó la botella para ver si de veras estaba vacía, y me hizo una reverencia deseándome una buena digestión de su Hölderlin. No tuve el valor de decirle que después de dos años había dejado de estudiar alemán. Una vez en el pasillo, se detuvo para calarse la gorra, sobre la que pendía un penacho de seda, y siguió su camino tras hacerme una nueva reverencia. Al rato se lo tragó el ascensor. Me detuve frente a la pieza del pasillo y abrí suavemente. Seguían a oscuras. «¿Se ha ido tu alemán?» preguntó Bruno, «¿qué te ha dicho?» « Dijo que la poesía no existe» «¡Ah!» Giovanni se volvió sobre su hombro y empezó a roncar. Dormían juntos en una litera muy estrecha. |
|
|
| Nos es necesaria… Jean-Luc Nancy
No ha sido jamás una invención del hombre. No es un procedimiento, ni una técnica. Tampoco es literatura, si la literatura es una invención del mundo moderno. La poesía es inmemorial. Se podría decir que es más antigua que el hombre, si algo hay más antiguo que el hombre. Pero el hombre, aunque sólo sea en cuanto animal, es más antiguo que el hombre. (¿Qué me dices? No hay nada que decir, pero debo hablarte, no sé bien, sin embargo, quién habla) La poesía no es más antigua que el trabajo del hombre. Es fruto de un trabajo exigente, exacto, extenuante. Ese trabajo no se aprende, tampoco se improvisa. Sin ser un juego, no es un trabajo, tampoco es una magia. La poesía es inimaginable porque no se sirve de las palabras tan sólo en calidad de imágenes. En todas partes, hasta en el lenguaje ordinario, las palabras forman imágenes, más o menos frecuentemente, más o menos sabiamente, pero forman imágenes. La poesía se define más bien por su rechazo o por su abandono de las imágenes. Desde el momento en que una obra literaria comienza a dar crédito a las imágenes, se sirve de las palabras en tanto que imágenes, se puede tener la certeza de que, por muy buena que sea la obra, no se trata de poesía. Es lo que Bataille llamaba “la tentación adhesiva de la poesía”. La tentación de atrapar lo indecible con el pegamento de las imágenes. Pero lo indecible aún es una imagen. La poesía ignora la representación o la evocación de lo indecible. Es rigurosamente coextensiva al área total del lenguaje, al que no desborda por ninguna parte. Y su tarea no consiste en otra cosa que en medir esa área, en hacer su levantamiento, en establecer sus coordenadas y marcar sus límites. Al poeta se le reconoce por su paso de agrimensor, por su manera de recorrer un territorio de palabras, no por encontrarlas, ni por cosechar lo sembrado, ni por levantar los edificios, sino sólo por medirlos. La poesía es un catastro o, mejor aún, una geografía. Por eso es que la idea (la imagen) de la creación ya no le conviene. Para la poesía la tierra es algo dado, una herencia que debe ser asumida por alguien. No hay nada que asumir salvo esto: que la tierra es algo dado, que tú estás allí, yo allá (en otra parte, siempre, inexorablemente), y que las palabras exceden la tierra y los lugares que nos asigna, que los exceden y los agotan, y que, sin embargo, al mismo tiempo, desfallecen ante ellos. Yo permanezco allí, tú allá, en otra parte. Las palabras han asumido nuestras posiciones. La poesía está hecha de la paciencia de soportar y de ese exceso y de ese desfallecimiento. Por eso es infinitamente rara. Semejante paciencia y semejante prueba no son a la medida de la vida cotidiana – que es, sin embargo, todo lo que la poesía debe intentar asir con paciencia. Pero su rareza tampoco tiene nada de espectacular. Más bien tiene la forma de una borradura: un gesto, después de todo también cotidiano, que señala tu lugar, el mío, el lugar de otro incluso, y se retira. |
| Me resisto por ahora a interpretar estos textos que, por el sólo azar de la complementariedad de sus títulos, he dispuesto juntos. El primero –“La poesía no existe”- forma parte de La mariposa de Dinard, título bajo el cual recopiló Montale, en 1960, una serie de relatos y apuntes publicados en dos importantes diarios italianos entre los años 1946 y 1950. El segundo – “Nos es necesaria…”-, del filósofo Jean-Luc Nancy, apareció en la excelente revista francesa PO&SIE (nº 26, 1983), publicación en la que, algunos años antes (o después, no recuerdo bien), también había aparecido el relato de Montale. Doble coincidencia entonces, azar objetivo.Bruno Cuneo |
| La poesía no existeEugenio Montale Había llegado la hora del toque de queda y unos pocos minutos antes los dos hombres que dormirían en mi casa, por razones de seguridad, ya habían entrado. Eran dos huéspedes nocturnos, dos flying guests, uno de los cuales, mi amigo Brunetto, físico y especialista en ultrasonidos, así como conspirador de larga data, representaba el elemento estable, el titular constante o semi-constante de este hostal clandestino; el otro, en tanto, era un verdadero flying ghost que se mudaba cada tarde, una serie de fantasmas que se cuidaban bien de no dar a conocer su verdadero nombre.Comenzaba el sombrío invierno de 1944 y la ciudad vivía bajo la pesadilla de los ataques y las represalias interminables. Esta vez el espectro de turno era un tal Giovanni, de cabello cano y aspecto apacible, del que se decía tenía imperiosas razones para ausentarse de su domicilio legal. Hacía frío, los huéspedes ya se habían apostado junto a la radio, con las manos extendidas hacia una estufa eléctrica, cuando se oyó sonar el citófono del conserje.
“Va para arriba un alemán, estén atentos”, dijo el conserje al que se aproximó al receptor. No había tiempo que perder. A una señal que hice, Bruno y Giovanni se escondieron en una pequeña habitación, que quedó a oscuras; yo, por mi parte, luego de sintonizar la emisora local, me dirigí a la puerta para esperar el timbre. ¿Qué harían mis amigos, y yo mismo, cómo es que escaparíamos? No había una salida de emergencia y el alemán tal vez no estaba solo … El timbre sonó débilmente, luego volvió a sonar de manera más decidida. Dejé pasar unos segundos y, viniendo con flojera desde el fondo del pasillo, le quité el cerrojo a la puerta. El alemán apareció en el rellano: era un hombre joven, de no más de veinticinco años y casi dos metros de estatura, con una nariz aguileña y dos ojos, a la vez tímidos y desorbitados, bajo un mechón de cabellos como brocha que no tenían nada de reglamentario. Se quitó la gorra y me preguntó cómo estaba en un italiano indeciso; luego sacó un rollo de papel, una especie de cañón, y me lo extendió. «Soy un “literario”- me dice (seguramente, quería decir un literato)- y le he traído las poesías que me pidió. Soy de Stutgart y me llamó Ulrich K.» «Ulrich K., su nombre me es familiar», le respondí mostrándome muy halagado mientras acompañaba al hombre (un sargento) a la pequeña pieza donde estaba la radio. «Un honor recibirlo ¿En qué puedo servirle?» Nadaba en la oscuridad, pero luego de un instante logré orientarme. Se trataba de un desconocido que me había escrito hace dos años a propósito de unas traducciones que él había hecho de poetas italianos y al que le había pedido una antología de poemas de Hölderlin, inencontrables por entonces en las librerías italianas. Me explicó que el libro también estaba agotado en Alemania pero que me había hecho una copia mecanografiada de unas trescientas páginas. Se lamentaba de haber transcrito la edición Zinkernagel y no la de Hellingrath, pero me dijo que yo mismo podría poner la cuestión en orden: bastaría con trabajar, uno o dos meses, en el asunto. ¿Cuánto le debía? Ni un pfennig, simplemente estaba orgulloso de hacerle un favor a sein gnädiger Kollege. Llegada la ocasión, yo le copiaría a cambio algunos de nuestros más ilustres modernos. (Me recorrió un sudor helado, y no solamente al pensar en la cantidad de trabajo). Había llegado hace poco a Italia como contador de un destacamento con base en Terranova Bracciollini. El destacamento era pequeño. Al comienzo temían mucho la hostilidad de la población, pero con el paso del tiempo todo se había arreglado para mejor y que, a pesar del toque de queda, habían logrado incluso organizar algunos conciertos en la plaza del pueblo. Entre ellos se hallaban emboscados tres o cuatro músicos profesionales, y él mismo tocaba no sé si el bugle o el pífano. ¿Su oficio? ¿su vida? En un comienzo había estudiado filosofía, pero no pudo soportar que la especulación filosófica fuera una serpiente que se muerde la cola, una pirueta del pensamiento sobre sí mismo. La filosofía debía, y no lograba hacerlo, explicar la esencia de la Vida. Había caído él en las manos de un maestro que desmontaba los sistemas de otros para mostrar sus aporías, sus contradicciones internas. Como última certeza no quedaba más que la angustia, el naufragio, el fracaso. Él le había preguntado si valía la pena desembarazarse de la vieja metafísica para llegar a eso y si acaso el Dasein, el yo existencial en carne y hueso, no era una hipótesis tan intelectualista como el yo cogitante de Descartes. El maestro, tomándole antipatía, lo había acompañado amablemente a la puerta. (¿Una copa de vino? Por qué no, y también más de una, pero después de usted, le ruego, gracias, bitte, bitte schön). Así las cosas, se había vuelto luego hacia la poesía, pero no a esa que es vulgar bel-esprit, ya que también allí las cosas se habían enredado muy pronto. Homero no es un hombre, y al hombre le resulta extraño todo lo que no es destino de lo humano; los poetas líricos griegos no son tan fragmentarios como nos han llegado y necesitamos una perspectiva adecuada para poder juzgarlos; y luego, ¿dónde hallaríamos la dimensión sagrada que nos permitiera comprender a los grandes trágicos? No hablemos de Píndaro, fuera del mundo mítico de las competencias y de la música que ha hecho posible, y saltémonos toda la poesía oratoria y la didáctica de los latinos. ¿Dante? Inmenso, pero se lo lee como un pensum; el hombre según Ptolomeo vivía en una caja de fósforos (apagados) y para nosotros las cosas son bien distintas. ¿Shakespeare? Enorme, pero sin límites, expresa demasiado el sentimiento de la naturaleza. Y Goethe es el caso opuesto: está de moda en pleno neoclasicismo y su genio es una conquista polémica. «¿Y los modernos?», pregunté yo, vertiendo en su copa hasta el borde el último concho de Chianti. «Oh, los modernos, mi estimado colega», exclamó Ulrich con los ojos brillosos, « somos nosotros quienes los fabricamos, surgen con nuestra colaboración. Jamás dan una impresión de estabilidad: estamos demasiado involucrados para poder juzgarlos. Créame, la poesía no existe: cuando es antigua no podemos identificarnos con ella y cuando es nueva nos repugna, no tiene historia, no tiene rostro, no tiene estilo. Y sin embargo, sin embargo… una poesía perfecta sería como un sistema filosófico instantáneo, sería el fin de la vida, una explosión, un derrumbe, y una poesía imperfecta no es poesía. Valdría más la pena tirar … con putas. Pero ¿sabe?, en Terranova son desconfiadas. ¡Domagge!» ( repetía en francés “c’est dommage”). Se levantó, agitó la botella para ver si de veras estaba vacía, y me hizo una reverencia deseándome una buena digestión de su Hölderlin. No tuve el valor de decirle que después de dos años había dejado de estudiar alemán. Una vez en el pasillo, se detuvo para calarse la gorra, sobre la que pendía un penacho de seda, y siguió su camino tras hacerme una nueva reverencia. Al rato se lo tragó el ascensor. Me detuve frente a la pieza del pasillo y abrí suavemente. Seguían a oscuras. «¿Se ha ido tu alemán?» preguntó Bruno, «¿qué te ha dicho?» « Dijo que la poesía no existe» «¡Ah!» Giovanni se volvió sobre su hombro y empezó a roncar. Dormían juntos en una litera muy estrecha. |
|
|
| Nos es necesaria…Jean-Luc Nancy Imagina la poesía. No estás preparado para hablar de ella. Pero no te pido que hables de ella, te pido que te la imagines. No hay una imagen. O bien, no hay más que una: la imagen de la bondad divina trabajando en su creación, creando un mundo con la sola potencia desnuda de su verbo. ¡Qué desnudez y qué potencia! Pero, ¿es una imagen? Montaigne dice que la bondad divina hay que imaginarla inimaginable. ¿Quieres que me imagine inimaginable la poesía? O bien, ¿que la imaginación muerta imagine? Existe un ritmo de la frase, un ritmo de la declaración, un tono de la dirección, un tono de la destinación, un timbre de la elocución, un timbre de la voz. De la declaración, de la destinación y de la voz no es posible hacerse una imagen. La poesía no se inventa.No ha sido jamás una invención del hombre. No es un procedimiento, ni una técnica. Tampoco es literatura, si la literatura es una invención del mundo moderno. La poesía es inmemorial. Se podría decir que es más antigua que el hombre, si algo hay más antiguo que el hombre. Pero el hombre, aunque sólo sea en cuanto animal, es más antiguo que el hombre. (¿Qué me dices? No hay nada que decir, pero debo hablarte, no sé bien, sin embargo, quién habla) La poesía no es más antigua que el trabajo del hombre. Es fruto de un trabajo exigente, exacto, extenuante. Ese trabajo no se aprende, tampoco se improvisa. Sin ser un juego, no es un trabajo, tampoco es una magia.
La poesía es inimaginable porque no se sirve de las palabras tan sólo en calidad de imágenes. En todas partes, hasta en el lenguaje ordinario, las palabras forman imágenes, más o menos frecuentemente, más o menos sabiamente, pero forman imágenes. La poesía se define más bien por su rechazo o por su abandono de las imágenes. Desde el momento en que una obra literaria comienza a dar crédito a las imágenes, se sirve de las palabras en tanto que imágenes, se puede tener la certeza de que, por muy buena que sea la obra, no se trata de poesía. Es lo que Bataille llamaba “la tentación adhesiva de la poesía”. La tentación de atrapar lo indecible con el pegamento de las imágenes. Pero lo indecible aún es una imagen. La poesía ignora la representación o la evocación de lo indecible. Es rigurosamente coextensiva al área total del lenguaje, al que no desborda por ninguna parte. Y su tarea no consiste en otra cosa que en medir esa área, en hacer su levantamiento, en establecer sus coordenadas y marcar sus límites. Al poeta se le reconoce por su paso de agrimensor, por su manera de recorrer un territorio de palabras, no por encontrarlas, ni por cosechar lo sembrado, ni por levantar los edificios, sino sólo por medirlos. La poesía es un catastro o, mejor aún, una geografía. Por eso es que la idea (la imagen) de la creación ya no le conviene. Para la poesía la tierra es algo dado, una herencia que debe ser asumida por alguien. No hay nada que asumir salvo esto: que la tierra es algo dado, que tú estás allí, yo allá (en otra parte, siempre, inexorablemente), y que las palabras exceden la tierra y los lugares que nos asigna, que los exceden y los agotan, y que, sin embargo, al mismo tiempo, desfallecen ante ellos. Yo permanezco allí, tú allá, en otra parte. Las palabras han asumido nuestras posiciones. La poesía está hecha de la paciencia de soportar y de ese exceso y de ese desfallecimiento. Por eso es infinitamente rara. Semejante paciencia y semejante prueba no son a la medida de la vida cotidiana – que es, sin embargo, todo lo que la poesía debe intentar asir con paciencia. Pero su rareza tampoco tiene nada de espectacular. Más bien tiene la forma de una borradura: un gesto, después de todo también cotidiano, que señala tu lugar, el mío, el lugar de otro incluso, y se retira. |