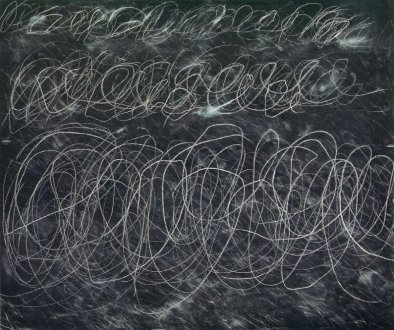Por Alejandra Costamagna
La siguiente es una de las dos presentaciones que se hizo durante el día del lanzamiento del libro «magnolios», de Victoria Ramírez, poemario recién publicado por la Editorial Overol, cuyos versos «entre el peligro y la belleza», como nos dice Alejandra Costamagna, la memoria y la contingencia, el silencio y la fotografía, están dando qué hablar entre los lectores de poesía. La próxima semana – y para seguir celebrando la aparición de este poemario – publicaremos también las palabras que pronunció sobre este mismo libro la poeta Soledad Fariña.
Mientras leía magnolios, de Victoria Ramírez, recordé el cuento “La hermandad de la noche”, de Steven Millhauser. En el relato del escritor norteamericano, un grupo de niñas de un pueblo cualquiera desaparecen cada noche y regresan de madrugada como si nada. Las adolescentes se reúnen y buscan lugares oscuros y secretos, como casas abandonadas, sótanos de iglesias, cementerios o un bosque tupido. Lo que tiene preocupados al pueblo en general y a los padres en particular es no saber qué hacen sus hijas en estos lugares: ellas parecen haber hecho un pacto secreto y no sueltan información. Pero lo que sabremos unas páginas más adelante es que las niñas hacen algo que puede sonar extrañísimo en nuestros días: buscan a toda costa el silencio y el retraimiento. “Las muchachas”, anota el narrador, “ansían encerrarse en el silencio, convertirse en pálidas estatuas de ojos inexpresivos y pechos de piedra”.
Aquí, en magnolios, también me pareció ver muchachas que huían del estruendo. Aunque ahora que lo escribo me doy cuenta de que en estas páginas no hay ninguna niña que escape de ningún estruendo. Y, sin embargo, ésa es la sensación clarísima –precisa, diría– que he tenido todo el tiempo al leer estos poemas. Niñas o mujeres que trascienden las leyes temporales y espaciales, y que buscan una hermandad de la noche, un lugar donde la palabra y el silencio se miren de tú a tú.
Así leemos en el poema “savia”: “nosotras las niñas del trance / encerradas en la capilla / una imagen nos perseguía / las torres gemelas quemándose / las monjas con la mano en la boca / el árbol desangrado en nuestras rodillas” (43).
El silencio aparece acá como un lenguaje sagrado. Lo que no se dice, lo que corre por debajo. Lo que se ha perdido, lo ausente. Podemos ver el “apenas”, lo que permanece latente y apenitas se insinúa de una historia, de una tragedia. Así en el poema “apuesta”, por ejemplo: “es un buen día que se apaga al recordar / el incidente del pozo” (12). O así en “jaibas”: “mis tías visitan la tumba del primogénito” (14).
Ese diálogo permanente con la ausencia es la materia prima, por lo demás, de la fotografía, tan presente también en el cúmulo de rumores que son estos poemas. Dice John Berger que el verdadero contenido de una fotografía es invisible, porque no se deriva de una relación con la forma, sino con el tiempo. “Al mismo tiempo que registra lo que no se ha visto”, dice Berger, “una foto, por su propia naturaleza, se refiere siempre a lo que no se ve. Lo que muestra invoca lo que no muestra, revela lo ausente igual que lo que está presente en ella”.
Así lo vemos en esa última fotografía de los padres juntos, por ejemplo, en el poema “cardinales”. Leemos que “en la foto ellos se esquinan / apenas se mueven con el viento / son espléndidos puntos cardinales” (20). O también lo vemos en “dedal”: “me pides que saque una fotografía / en el momento en que tomas aire / puedo ver tu torso en la piscina / las bancas elevadas en vapor / intento que esta imagen se prolongue / como la noche en que desperté y corrí / estabas recostado sobre tu espalda / y confesaste que arrastrabas meses de desvelo” (28).
Vacío y recuerdo aparecen en diálogo, como confirmando que la memoria es también el relato que nos contamos. La memoria como una colección de ruinas relampagueantes que atraviesan el tiempo; como un sendero borroneado, que a veces nos orienta y otras veces nos deja perdidos en pensamientos sin rienda fija. El recuerdo se dibuja entonces como un deseo. Así lo atestigua otra vez la hablante del poema “hueyusca” cuando concluye: “mi madre se ofusca / divide a las personas entre las que desean / y no desean recordar” (8).
Hace unos días leía la conferencia de un doctor en neurociencias que afirmaba que nuestros sentidos captaban el diez o a lo más el quince por ciento de la realidad y que el cerebro construía el resto. La operación de estos bellísimos poemas apunta hacia ese espacio entre la evocación y la construcción, donde es más importante tal vez la composición que la réplica, la producción que la reproducción. El de magnolios es en un viaje hacia la infancia y las huellas de una historia familiar que sólo resultará posible gracias al lenguaje que las rearma. Acaso lo que importa acá, más que el recuerdo, es el acto mismo de recordar. “Un hombre que recuerda, un hombre que cava”, apuntaba Walter Benjamin.
Un sujeto que recuerda, un sujeto que canta “en el idioma de los antepasados”, podríamos decir acá, siguiendo los versos del poema “bahía mansa” (27). Y al cantar y al cavar, estas voces adoptan rasgos fantasmagóricos. Una hija mayor que es también una imagen partida en los espejos, cuyo radar incluye las presencias de una hermana que caza mariposas, una madre que “martilla con amargura un clavo hundido en la madera”, un padre que no habla a las mujeres “por estricta tradición”, una abuela que se quita los anillos de las manos para caminar por la arena, unas tías que, ya lo vimos, “visitan la tumba del primogénito”, un padrino que “afirma que todas las aves que alcanza a ver son suyas” o un abuelo que le enseña la diferencia entre “el color de la ceniza y el peligro de los montes”. Parientes que sin embargo no saben, no pueden saber cómo ser buenos parientes, tal como ella no sabe cómo responder cuando le preguntan, a esta edad, si desea tener hijos. En vez de respuestas, lo que surge son un par de sueños. En uno olvida a un niño en una camioneta con las puertas cerradas y cuarenta grados de calor. En el otro ve “un trozo de carne que deshielo paciente bajo el agua”.
Hay peligro y hay belleza en estas páginas, ya lo vemos. La naturaleza en estado de alerta, la civilización en una línea roja. “Los noticieros dicen que se acaban las abejas”, leemos al comienzo del poema “panal”. Y hacia el final, la advertencia: “pronto la noticia llegará a otras colmenas / las abejas usarán su lanceta para delinear / cruces en la frente de los turistas” (9). Y la memoria de nosotros, lectores, retrocede un poquito para encontrarse con los versos de Elvira Hernández, cuando anota: “Las abejas se inmolan en estos días / y nadie quiere probar la dulzura de la letra”. La misma Hernández cita a la poeta norteamericana Mary Oliver para apuntar con ella que “Un poema siempre debiera tener pájaros”. Y, consecuente con la idea, Hernández arma un libro hermoso titulado Pájaros desde mi ventana, donde escribe por ejemplo: “No son los treiles / ni los triles ni los pidenes / los que gritan esta madrugada / son los loros emigrados”.
Victoria Ramírez hace suyo también el imperativo de los pájaros y en estos ires y venires, en estos desplazamientos y errancias múltiples que incluyen una presencia protagónica del sur chileno, se dan cita bandurrias, treiles, lechuzas, tórtolas. La interrogación surge en el poema “espejo”: “me pregunto qué ven las tórtolas enfrentadas a su edad en el espejo” (44), dice. Y ahí acude otra vez Elvira Hernández a nuestra trama lectora, con el poema “Hermandad de la tórtola”, que podría ser un guiño a esa hermandad de la noche, de las muchachitas que buscaban el silencio. Sin embargo, lo de Hernández es, más bien, la contracara: “Es el tiempo actual”, escribe. Y luego: “No comer ni dejar comer. / Perseguir por sobre todo perseguir. / Abrir las alas para ocupar espacio. / Que todo sucumba / ante sus bellos ojos”.
Belleza y peligro, decía antes. Podríamos decir también calma y tragedia. O contemplación y derrumbe. O, en otra dimensión, intimidad y paisaje. Porque las pequeñas partículas de historias que atraviesan los poemas de magnolios se articulan en esos vaivenes. En el espléndido poema que da título al libro, lo vemos con soberana claridad: a las imágenes de los pequeños incendios propagándose y de los quemados en la Posta Central se superpone un alivio inesperado. Leemos: “mirar por la ventana y ver a los magnolios / saber que ya es época de magnolios / que hay justicia en que una flor salga de un árbol” (49).
Pienso en la observadora de esa escena. Una mujer que mira por la ventana en una especie de quietud remota, tal como las muchachitas que buscaban el retraimiento y el silencio. Una mujer que, a pesar de la quietud, lleva adosada las sombras del desplazamiento.Unos movimientos geográficos (de la capital a la ciudad pequeña, de una orilla a otra de la memoria) que son también movimientos en las identidades de los hablantes. Mudarse de tierra, mudar en el tiempo, mudar la piel. Pienso en esta mujer que ve lo que otros no ven y que siente “estalactitas en su espina dorsal”. Una mujer que va y viene en el tiempo y que con el puro vuelo de su pensamiento es también un ave que emigra.