Convengamos que cualquier narración o intento de reconstrucción histórica –por fiel que pueda ser a los documentos que la sustentan– es una ficción en la que las preguntas y el eco de sus respuestas, apuntan no sólo al objeto que se intenta iluminar, sino que vuelven su luz – tenue pero tenazmente– también hacia los fantasmas que rondan a quien escribe o lee.
Esos fantasmas, creo, acompañan al lector de los ensayos que reúne este libro, dándole, además, una particular unidad y belleza a las historias que en él se cuentan. Quizás por eso resulta difícil resumirlas y comentarlas, porque podrían tratar de lo que en ellas apenas se dice. El primero de los relatos gira sobre una conversación a propósito de la verdadera nobleza, que sostiene el humanista Poggio Bracciolini con sus amigos florentinos pero también con otros, ya muertos y antiguos, que el mismo Poggio y sus amigos habían redescubierto en olvidados manuscritos o leído con nuevos bríos. La segunda historia también está habitada por conversaciones: las que ocurren unos cincuenta años después, entre el conde Pico della Mirandola y sus amigos que intentan, a partir de la lectura del Parménides de Platón, escuchar un diálogo ocurrido veinte siglos antes entre Sócrates, Parménides y otros antiguos, sobre el Ente y lo Uno. Estos dos primeros ensayos conforman, de alguna manera, un mismo cuerpo, en el que el autor bordea el lugar efímero, frágil y muchas veces inútil que constituyen las palabras. “El viaje con las palabras – escribe Iommi en el ensayo sobre Poggio– puede ser largo, intrincado y excitante. Pero a fin de cuentas, nada habrá cambiado”. Respecto al mérito que podría tener el análisis del conde della Mirandola sobre el Parménides de Platón, éste parece descansar en haber sugerido “que toda una tradición intelectual descansa sobre un ejercicio, sobre una conversación ociosa”.
Aunque nada de lo que construyan las palabras sea duradero, los finales de ambos ensayos sugieren en sordina que el ejercicio del pensamiento y de la palabra permite reconocer, en el caso de la nobleza, la propia estupidez que nos ata a las convenciones y servidumbres sociales y respecto a Pico, que quizás este “desdichado ejercicio es el único lugar donde el conocimiento y el ingenio están a salvo”. En sordina, porque el tono de ambos finales no es – como se puede suponer por el título del libro – nada feliz. Tampoco los finales de los otros dos ensayos son felices. Hasta en la introducción, el autor señala – aunque sea pura retórica – que el resultado de su propio trabajo no es feliz. Estamos lejos del renacimiento que esperaba Petrarca, en el que las personas, “disipadas las tinieblas, caminarán en la pura claridad del pasado” (Africa, IX). Atravesamos, más bien, un renacimiento sombrío e incierto.
Si los dos primeros ensayos revindicaban la conversación como el lugar en el que surge el pensamiento, el tercer relato deambula por los largos años en que, exiliado, Nicolás Maquiavelo “desapareció en el silencio” para volcarse a la lectura de los antiguos, “pidiéndoles explicaciones por sus actos”. De esos silenciosos diálogos surgió, tal como señala Iommi, casi toda su obra. Este ensayo dibuja, entre dos polos de los escritos de Maquiavelo, el último de sus libros de historia, Las historias florentinas y la más famosa de sus comedias, La mandrágora, una suerte de pesquisa sobre las relaciones forjadas entre el ocio, el poder, la corrupción y el secreto. Mientras en la vida política las tácticas del poder y del secreto se muestran eficaces, en la vida anónima e irrelevante de los “privados”, que las comedias reflejan, éstas se derrumban y muestran su vanidad e futilidad. Un lector podría deducir, más por los ejemplos que el autor elije que por sus dichos, que en ambas esferas las ganancias del secreto son controladas por las mujeres. Es un texto breve y revelador que me hizo pensar en las vueltas de algunos e-mails de nuestros bien actuales cardenales, políticos y empresarios.
Al igual que el silencioso retiro en el que Maquiavelo escribe sus libros, el cuarto y último ensayo bordea las figuras “ambiguas e infranqueables” que pintó Lorenzo Lotto, un pintor que, según Vasari, se internó en la provincia tras “perder la voz”. Aunque Iommi señala este dato con evidente incredulidad, más adelante, entre líneas, nos da una pista de qué podría ser, en este contexto, la voz de un artista. La simpatía que experimenta por el Lotto, escribe, quizás resida en la condición marginal y difícil de su vida, en “el paso incierto, la triste disponibilidad con que avanzaba, no sólo en su trashumancia sobre el territorio, sino también en el estilo – la voz – de su pintura”. El timbre de esta voz estaría hecho de “individuos tenues cuyas existencias se pronuncian en voz baja hacia un costado y se inscriben en inmensos escenarios mal iluminados”, figuras que habitan en una suerte de incierta, lacónica inestabilidad.


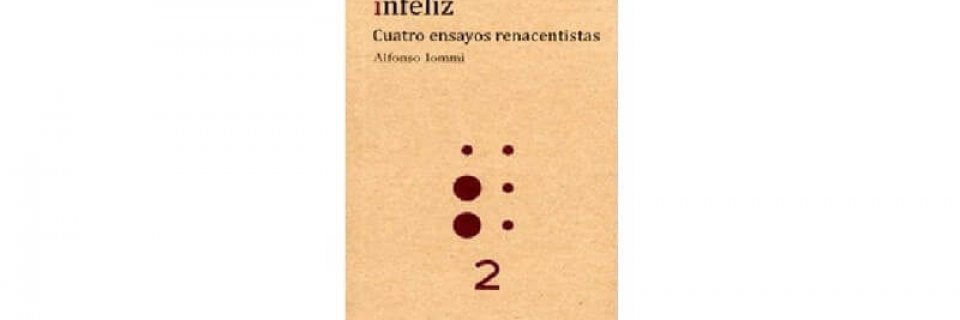

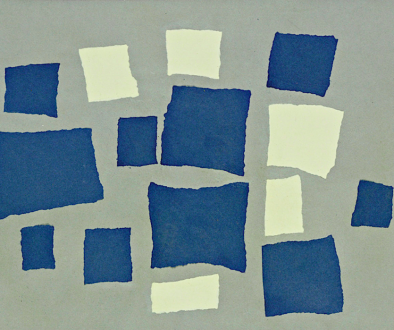

8 octubre, 2015 @ 19:04
Sandra Accatino ha compuesto un texto que vacilo en denominar reseña.En efecto la finura de su lectura de La orden infeliz excede el dominio que la costumbre asigna a tal vocablo.
Cada detalle de la obra aparece iluminado desde una perspectiva acertada y su marco de referencia diseñado con soltura y pericia.
Dar en el blanco no es cosa de todos los días.
A toast for Accatino…¡