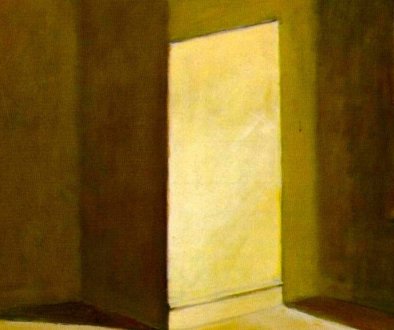Mary Luz Estupiñán, traductora del recientemente publicado libro Cinematógrafo de letras: literatura, técnica y modernización en Brasil (ediciones mimesis, 2020), nos habla hoy de su visión y experiencia en este oficio, dialogando con una figura fundamental de las letras brasileñas, Clarice Lispector, quien a pesar de vivir para escribir, traducía para vivir. Cerramos la semana, entonces, con dos mujeres, su trabajo y las fascinantes reflexiones que este oficio levanta en torno a nuestras lenguas, nuestros métodos y la valoración que tiene la traducción en el contexto contemporáneo.
Hace poco conocí a una persona que llegó al nombre de Clarice Lispector no por sus libros sino por sus traducciones de Agatha Christie al portugués. Me sorprendí porque es un itinerario poco frecuente en los encuentros con la autora brasileña. Poco frecuente, claro, entre quienes llegamos a ella por sus ficciones o sus cuentos, pues en esta entrada la traducción es casi anecdótica. Tal vez sigan siendo pocos los que conocen esta faceta de Clarice. Quizás porque ella misma no le prestaba mayor importancia, pues traducir no estaba a la altura de escribir. Traducía para vivir, mientras que vivía para escribir. Lo cierto es que desde inicios de los años 60, la autora de La pasión según G.H. se dio a la traducción y no poco. Tradujo y adaptó obras de Oscar Wilde, Edgar Allan Poe y Julio Verne para público juvenil e infantil. También tradujo algunos textos policiales (de la ya mencionada Agatha Christie y de Anne Rice) y algunas obras de teatro en compañía de Tati de Moraes.
Solo en un par de ocasiones Clarice hizo algunas alusiones a esta tarea. La primera vez en “Traducir procurando no traicionar”, un texto de 1968, publicado en la Revista Jóia e incluido posteriormente en Outros escritos (2005) –en español está recopilado en Donde se enseñará a ser feliz y otros escritos (Siruela 2016)–, en el que se refiere especialmente a la traducción de obras de teatro, a cuatro manos. Las primeras líneas las dedica a la traducción de Crías de Zorro, de Lilian Hellman, y reconoce que el mayor riesgo de traducir radica en no parar nunca de corregir. La pulsión por tocar y retocar los diálogos, la lectura en voz alta para sentirlos y hallar el tono justo para cada personaje, son algunos de los detalles que fungen como recomendaciones de cómo afinar un texto dramático –género de los más exigentes a su parecer– en una segunda lengua. Esta forma de trabajo resultó muy bien, pues la dupla Lispector/de Moraes terminó ganando el premio (“¡Una medalla, Dios mío!” recordará ella misma con ironía) a la mejor traducción del año en São Paulo, por Hedda Gabler, de Henrik Ibsen.

Años después, Clarice volverá sobre este oficio, solo que en un tono muy distinto. Esta vez en la muy recordada entrevista que le realizan Marina Colasanti y Affonso Romano de Sant’Anna el 20 de octubre de 1976, en la sede del Museo de Imagen y Sonido de Río de Janeiro. A cierta altura del diálogo surge el tema de la traducción, como una de las tantas tareas que la escritora ha desempeñado, por lo que Colasanti se detiene allí para que le cuente detalles: “Descubrí la manera de no aburrirme… Es la siguiente: nunca leo el libro antes de empezar a traducir. Es mejor frase por frase, porque la curiosidad te lleva a saber qué pasa después y el tiempo pasa. Mientras que si ya lo has leído, lo sabes todo y se convierte en un deber”. Estas palabras –casi confesionales– indican cómo terminó Clarice enfrentando esa actividad paralela o, mejor, parasitaria, a la de su escritura, consistente básicamente en trabajar con la palabra extranjera de otros y otras. Marina, que también traducía, aprovecha para revelar su propio “método”: “Yo comienzo por el segundo capítulo, porque siempre creo que si empiezo por el primero, que es por donde entrará el lector, todavía no tengo el lenguaje del autor en mano, entonces empiezo el segundo y cuando lo acabo hago el primero”. Hasta aquí dos modos, más o menos felices, de enfrentar este oficio.
No es que exista una forma correcta de traducir, más bien hay distintas formas de asumir el trabajo con otra lengua, otra cultura. Tampoco es que traducir quede al arbitrio de cada quien. En este oficio, al cual dedico estas líneas, legamos, voluntaria o involuntariamente algunos modos de hacer que negociamos con los modos en que nos gusta o gustaría que fuera el trabajo entre lenguas.
En mi caso, no estoy ni del lado de Clarice Lispector ni del de Marina Colasanti, pues no asumo la traducción como deber, como lo terminó siendo para la primera, ni me rindo de entrada al lector, como se infiere de la segunda. Contrario a lo que confiesa Clarice (y al parecer se refería solo a la traducción de policiales), leo primero el texto a traducir, para conocerlo, entrar en familiaridad con la escritura del autor o de la autora, advertir la sintaxis, los términos, las lecturas, los ritmos, incluso los vicios (repeticiones) para, en el trabajo preciso de “traslado”, ir negociando entre esas clásicas figuras de la fidelidad y la traición entre las que una se debate y que la teoría de la traducción ha ayudado a complejizar.
En primer lugar, hago una primera versión del texto traducido, lo más cercana al texto “original”, centrándome en el qué dice. En una segunda versión, más centrada en el cómo lo dice, lo que me interesa es guardar la cadencia y el sonido del español. Y aquí entra otra negociación, pues primero me inclino por el español colombiano, que es la variante que mejor conozco y con la que me siento más cómoda, pero ante la suspicaz lectura que rápidamente espeta el “aquí no se usa”, debo empezar a reemplazar términos o frases para que suenen mejor al oído chileno, que es donde publicamos nuestras traducciones del portugués (ya van dos en ediciones mimesis: la primera, Genealogía de la ferocidad. Ensayo sobre Gran sertón: veredas, de Guimarães Rosa (2018), del crítico y escritor Silviano Santiago, y recientemente Cinematógrafo de letras. Literatura, técnica y modernización en Brasil (2021), de la también crítica Flora Süssekind).
Tampoco estoy a favor de facilitarle el trabajo al lector o lectora en el sentido de resolver todas las complicaciones que el texto presenta. Por ejemplo, Silviano y Flora tienen un gusto especial por la subordinación de las frases. La subordinación suele hacer perder el referente y dar lugar al serpenteo del pensamiento. Una forma que puede resultar agotadora y disuasoria para un lector o lectora formado en la lectura ágil y entretenida que promueve el consumo. La subordinación exige otro ritmo, un trazo al ritmo del pensamiento que lo conduce hacia unos flujos menos paratácticos, menos simétricos y menos transparentes. Exige detenerse para verificar, actualizar, recordar de qué se está hablando. Exige, en otras palabras, mucha concentración. Todo esto bien podría reorganizarse en la traducción para evitar frases y párrafos largos e imprimir otra cadencia al texto, sin embargo, opto por mantener la subordinación.
A la traducción, eso sí, la rondan de antaño un par de prejuicios con los que tenemos que lidiar. Estos son deslizados en la confesión clariceana, pues hay quien cree que es poco placentera y desprovista de creatividad (…) Pero el placer que mueve este trabajo sí se advierte en su primera reflexión sobre el tema. Esa exigencia que lleva a querer que el texto traducido sea la mejor versión posible de nosotras mismas.
Es posible que mi forma de traducir no sea la más recomendable, porque implica un trabajo doble, pero es la que me acomoda y la que me permite trabajar dos registros y sobre todo sentir las lenguas con las que trabajo. Es además una forma de seguir conociendo las lenguas, pues, en el portugués, soy autodidacta. Y valga insistir, aunque sea sabido, que traducir del portugués al español comporta una trampa: la familiaridad entre ambas. En efecto, hay mucha cercanía, pero esa confianza hay que mantenerla a raya, para evitar los falsos amigos. La palabra esquisito, por ejemplo, puede llevarnos rápidamente a traducirlo como “exquisito”, pero eso que es sabroso, delicado, en español, es raro o extraño en portugués.
A la traducción, eso sí, la rondan de antaño un par de prejuicios con los que tenemos que lidiar. Estos son deslizados en la confesión clariceana, pues hay quien cree que es poco placentera y desprovista de creatividad. Lo primero podría, imagino, achacársele a la traducción profesional, la traducción por encargo o que se asume como deber, como lo hacía Clarice ya en los años 70, después de haber sido despedida del Jornal do Brasil y de no haber logrado el sueño de cualquier escritor o escritora que se precie: vivir de la escritura. Pero el placer que mueve este trabajo sí se advierte en su primera reflexión sobre el tema. Esa exigencia que lleva a querer que el texto traducido sea la mejor versión posible de nosotras mismas. Ese gusto que se siente al creer encontrar la palabra precisa o haber resuelto un entuerto que toma horas, incluso días. O la satisfacción que se siente cuando las y los lectores entran en sintonía con el trabajo realizado.
El segundo prejuicio asocia esta labor a algo más bien monótono y mecánico, y dice mucho de cómo concebimos el trabajo con las palabras de otros y otras. Tal vez sea una concepción obnubilada por una idea limitada de originalidad. Esa originalidad conducente a lo único e irrepetible. En este sentido, la traducción solo se las vería con ideas originales, pero de otros, otras. Aquí el trabajo de traducción consistiría en una operación más bien técnica en la que basta con conocer bien la segunda lengua.
Puede que este segundo prejuicio se haya actualizado y sea lo que sustente la idea corriente de que, en nuestro medio, la traducción no tiene mucho valor. Lo interesante es saber para quiénes no tendría mucho valor, y de qué se trataría su menguado valor. Más allá de si da o no puntos en el CV, discusión estéril en una academia cada vez más vacía y empresarizada, me gusta pensarla como una labor cercana a una noción renovada de escritura y reescritura. Es más, me gusta pensarla del lado de la lectura, pues en ella se juega una poética en la que reside su valor creativo y expresivo.

En el orden editorial, sin embargo, el oficio tiene otro cariz. Hay quienes montan su catálogo en torno a la traducción. En ediciones mimesis, para no ir más lejos, apostamos por la traducción de esos materiales que juzgamos valiosos para ciertas discusiones y que merecen ser leídos en nuestra lengua. Es más, en nuestros países, en especial Argentina, México, Colombia, tenemos una fuerte tradición en traducción, pero no porque haya traductores connotados y connotadas (han faltado escuelas, pero afortunadamente siempre hemos contado con inmigrantes que se han dado a la tarea de levantar este oficio) ni porque nos la juguemos por leer lo que se produce en otros lugares y en otras lenguas, sino porque sencillamente manejamos pocas lenguas y lo que nos queda es leer en traducción lo que los circuitos establecidos quieren que leamos. La forma de intervenir esa escena es apostando y disputando la configuración de los catálogos y aquí la traducción es una gran aliada.
Si nos remontamos a esas ideas ampliamente conocidas de la traducción, la de la fidelidad y la traición, reconoceremos ahí operaciones de pensamiento, incluso de autoría. “El propio arte de traducir revela, de forma intrínseca e inextricable, una profunda actividad de análisis y de crítica literaria”, nos recuerda Silviano Santiago que anotó João Domingues, retomando la metáfora de “bella infiel” de Nicolas Boileau. Esa operación de crítica literaria es previa a la traducción y es la que permitiría al traductor, traductora, tomar decisiones más conscientes con respecto al original.
Nicolas Perrot d’Alancourt hacia 1654 abogaba por la asimilación del texto a traducir. Si la asimilación es tal, el traductor, la traductora, puede entrar a disputar el terreno de la autoría, pues en tal caso “el nombre del autor a ser traducido no sería más que parte del título de una obra que ya entonces tendría otra autoría, la de él, el traductor”, nos recuerda Santiago en Genealogía de la ferocidad. Clarice misma llegó a escribir que una de las complicaciones que tenía al traducir era el asunto del mimetismo: “De tanto tratar con personajes americanos, se me ‘pegó’ una entonación americana en las inflexiones de voz. Empecé a cantar las palabras exactamente como un americano que habla portugués. Me quejé a Tati porque ya estaba harta de oírme y ella respondió con gran ironía: ‘¿Quién te manda ser una actriz innata’”. No me interesa llegar a dramatizar los textos y tampoco disputar una autoría, menos en tiempos en que los derechos de autor son un negocio más y, tal como operan bajo la lógica del capital, una gran traba para la circulación del pensamiento, pero sí insistir en que en la traducción se juega algo más que un saber profesional; se juega una relación más corporal con las palabras. Y, por cierto, también suele remecer un poco nuestra aldea.