Publicamos a continuación las dos presentaciones del poema largo Trasatlántico (Santiago: Cuneta editores, 2015), de Juan José Richards, leídas en el lanzamiento de la obra, que tuvo lugar el jueves 19 de marzo del 2015 en la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo.
Perderse hacia lo semejante (Ch. Anwandter)
El título, Trasatlántico, nos embarca de entrada. Simultáneamente, la portada nos sugiere el carácter del viaje que estamos por iniciar. Hay un punto de partida o de llegada marcado por la distancia, distancia que sitúa “en la otra orilla” a la hermana. Y luego la tilde, parecida a la que vemos sobre la “ñ”, pero sola, como una hélice detenida que se prepara a propulsarnos.
Para partir, no estamos solos. A nuestro lado Sylvia Plath nos advierte: “este es el mar, entonces, esta gran suspensión”.
Tras zarpar observamos la luna y sus cráteres. El cielo está despejado. No sabemos bien en qué dirección avanzamos. Esta travesía no se guía por GPS. No hay capitán que alardee sobre sus conquistas en tierra. En un momento, estamos en pleno océano Pacífico, en Micronesia. Luego, tan solo cerrar los ojos, en Camden, las Islas Cíes, Estambul: “La impresión de distancia / entre nosotros / varía”.
¿Cómo acortar esa distancia si solo hay “bitácoras colmándose / de pequeños episodios a la deriva”? Lo cierto es que ya es demasiado tarde. Estamos en mitad del mar – “la dispersión es una solitaria seña / de lo efímero” –, y solo nos queda entregarnos a la enormidad del cuerpo de agua que nos rodea.
No es la primera vez que atravesamos este océano que crece y crece. Es un cruce marcado por naufragios, hallazgos, reencuentros, guerras e intercambios. En uno de esos barcos llegó la lengua con que ahora navegamos. La lengua que trastocó el orden de las cosas. La que impuso un mundo sobre otro, prometiendo un paraíso que traicionó cualquier hermandad entre conquistadores y conquistados, disociando el decir del hacer.
Estamos en el tiempo en que las velas se despliegan y las nubes nos dejan a oscuras, desorientados, durante días. Es también el tiempo en que pasa un avión sobre nuestras cabezas, nos sumergimos en la piscina y tomamos sol con tranquilidad misteriosa.
En el mar perdemos nuestro equilibrio. Sobreviene el mareo. No sabemos qué hacer. En un viaje de esta envergadura, dejamos de ser lo que pensábamos que éramos. Se desenvuelve “la piel en busca de una huella”, y descubrimos que “estaba el dolor ocultándose / bajo su arco de triunfo”.
Los límites y las personas se confunden. Perdemos la identidad propia para hacer parte de una comunidad casi anónima en que no faltan los amigos: “La primera persona singular / deviene en plural”. Tocamos fondo o un misterio que destella en la superficie. En todo caso, “el misterio de los cuerpos se propaga”. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están con nosotros y por qué nos acompañan? La respuesta viene entre el ruido de las olas, “los ecos nos recuerdan que existimos / entre resonancias de otros”.
Caben todos los que han pasado, pasan y pasarán sobre esta aguas insondables. Hay una “multitud desnuda”, que se deshizo de su ropa para “volver a delinear en la arena / el nombre de que todos se desprenden”.
Cuando tocamos fondo todo se refleja. Surge una carta de navegación distinta: “lo desconocido varía y su mapa insiste”. Para llevar el registro de tal singladura –de rumbos que varían y se profundizan– la escritura va surcando un vaivén que se deja llevar por los vientos que soplan. Hay que estar ahí.
Es un viaje que busca un encuentro –anular una distancia. En las antípodas del turismo de masas, en que el turista, por conocer de antemano lo que verá y los registros que tendrá al regresar, nunca acorta la distancia y nunca logra salir de ninguna parte, el libro de Juan José Richards se aparta de lo previsible para alterar la distancia a través de un asombro minucioso.
Y no un asombro programado, como el tedio que provocan los monumentos y paisajes fotografiados hasta el infinito. En esto, Juan José Richards se acerca, en otro registro, a la escritura de viaje de Cynthia Rimsky. Pero el trazado del recorrido, a través de continuos sobresaltos y cambios de espacio y de tiempo, es como el mar mismo, igual y diferente cada vez; es “el mar, el mar siempre recomenzado” de Valéry.
Solo así se puede llegar algún día a puerto. Como Kakfa, que escribió América sin nunca conocer Estados Unidos, en Trasatlántico leemos: “escribo sobre el agua sin conocer el mar – y nado – nado porque falta”. Pero aquí no encontraremos la ironía desesperada con que Karl, al final de su viaje que también lo hace cruzar el Atlántico, se entrega al espectáculo del gran Teatro de Oklahoma. En este caso, siempre falta para llegar. Pero también falta registrar otros mundos posibles. El asombro despersonalizado opera como motor para acortar esa distancia en que la hermandad aguarda.
Como en las paradojas de Zenón, pareciera que mientras más avanzamos menos nos acercamos, pues cada ínfima porción de realidad brota y desaparece indefinidamente. Tal vez la distancia es el reflejo que produce el sumergirse y dejarse llevar, independientemente del punto de llegada. Cualquiera sea el desenlace, incluso en la lejanía, nos acercamos a otra orilla, o presenciamos otro horizonte en que esa orilla reluce más que nunca.
No me cabe duda de que este es solo una estación en los múltiples trayectos de Juan José Richards. En varios de ellos, registra lo que está a su alrededor. Dibuja y escribe, jugando en los bordes y con el vacío, llenando cuadernos que hacen parte de una invitación que no dudo en aceptar: “empalmados como hélices / nos descubrimos / en una semejanza nueva / visible”.
***
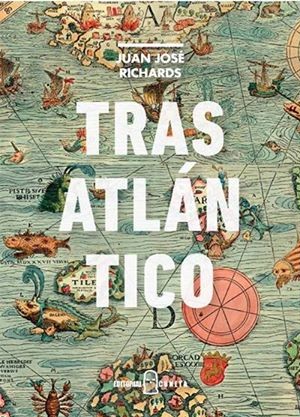 Una carta náutica imprecisa (V. Undurraga)
Una carta náutica imprecisa (V. Undurraga)
Es un gusto estar hoy presentando este primer libro de Juan José Richards, libro que tiene por difuso asunto o materia al mar, al océano, a “esa gran caducidad” como dice Sylvia Plath en el adecuado epígrafe. Me alegra además lanzar un libro de este sello, Cuneta, al que conozco desde hace años, casi desde sus comienzos, creo, cuando tenía más colecciones que títulos y Galo Ghigliotto junto al inolvidable Arturo Aguilera navegaban con parecida dificultad y gusto que el lector por las páginas de este libro.
¿Y de qué se trata este libro de Juan José Richards? ¿Qué lee, que leyó antes y durante la escritura, entiendo que de larga data, de este poema? Tengo muy vagas intuiciones acerca de ambas cosas, pero eso no importa, o al contrario, importa pero en sentido positivo, es su gracia: aquí se modulan versos como en el mar olas y corrientes, sin explicaciones, paños de agua en los cuales cada uno sabrá cómo surfear, chapotear, navegar o, por qué no, hundirse. En cuanto a las referencias, podría especularse con varias, pero con seguridad puede consignarse que no se aleja del todo del ámbito de trabajo de su abuelo, Alfonso Echeverría, cuya obra el mismo Juan José recopiló hace algunos años. De alguna manera, la poesía de Juan José Richards, con todas sus diferencias, que no son pocas, proyecta cierta línea trazada por la poesía de Echeverría, al punto que el afán de este primer libro del nieto podría describirse con los dos primeros versos de uno de los mejores poemas del abuelo: “Oscuro mar de la conciencia / en ti navego”.
En su frase de contratapa Alejandro Zambra echa mano al concepto de palimpsesto para referirse a este poema y anota que las palabras son aquí “como islas dispersas en el mapa”. Efectivamente, y sobre todo considerando la especial disposición de los versos en las páginas, uno podría pensar que este relativamente largo poema consta de los versos que sobrevivieron del naufragio de un poema más extenso, que estas son las piezas que quedaron sobre la línea de flotación del poema. Los vestigios de un texto mayor. Y entre los versos que quedaron hay algunos muy notables, hay versos casi podría decirse que insolentes (“esbozarle otro rumbo a la Luna”, se lee en uno), como insolente por otra parte es el título mismo, habida cuenta de que es nada menos que el mismo título de la que probablemente sea la mejor novela de Witold Gombrowicz; a propósito, hay en este libro de Juan José Richards versos, y varios, que parecen brillantes comienzos de novelas, comienzos a los que no fue necesario el tedio, diría Borges, de añadirles el resto de la narración. Un ejemplo: “Navegamos treinta leguas por la noche (conté algunas menos)”; otro: “el azul del alba atraviesa la ciudad como llamarada”; otro, el que más: “los amigos en la arena / apenas distintos a las rocas / parecían dormir”. Cualquier novela que así empezara uno, creo, la seguiría leyendo con ganas.
El lector, como bien apunta por su parte Lucas Costa en la contratapa, tiene que “bracear” entre las varias voces de este poema. El lector así tendrá aquí algo de nadador que deberá ir de verso en verso o de isla en isla a través de este libro archipiélago, avanzando o tomando sol o aire donde mejor le parezca, aunque también hay zonas sombrías, y hartas, incluso algunos versos que dejan caer indicios de crímenes, como si de una novela policial esto se tratase (como cuando se alude a “esa chica muerta” o a que “treinta años antes / la muerte de tu hermano / se había leído también en lo húmedo”). Pero más que comentar algunos versos sueltos que como conchas uno puede recolectar en las orillas de este libro, quisiera destacar el hecho de que hay aquí una totalidad, difusa o precaria y todo lo que se quiera, o más bien un horizonte, eso es: un horizonte que le da unidad a los distintos versos, a esas voces varias que conviven y se cruzan como corrientes marinas, voces que varían hasta en su expresión tipográfica pues aquí, dicho sea de paso, es notorio cómo “la primera persona singular / deviene en plural”. Esa totalidad es, para decirlo de alguna forma, una marca de agua, una temperatura, un medio ambiente que propone una delicada inversión. Una inversión como la que sucede, para de paso tirar una línea de filiación posible, en la narrativa de Silvina Ocampo. Si en la obra de la escritora argentina sorprende cómo se dilatan los límites entre lo raro y lo fantástico, lo extraordinario y lo común, a tal punto que son los elementos infiltrados del mundo real los que producen extrañamiento en la lectura, descolocando la mención de marcas como Coca-Cola o mayonesa Hellmann’s pero no la existencia de realidades paralelas, aquí, en Trasatlántico, descoloca menos la presencia de palabras de dudosa procedencia, como “novilunio” o “laminariales”, que la aparición, por ejemplo, de un bikini en la página dieciséis.
Es en este contexto, en esta atmósfera de elusiones, corrientes invisibles y silencios donde algunas imágenes resultan bastante memorables, en el simple sentido de que quedan dando vueltas en la cabeza, la que tiene que poner de su parte para terminar de construirlas porque los versos, inciertos, sólo las sugieren. Cito unos: “Al filo de la piscina / detienes el movimiento / respiras al borde / con un impulso centrífugo / te persigo en silencio por la línea lenta”.
Hablé recién del lector de este libro como un nadador. Quizá sea más adecuado hablar de él como un pescador. Un pescador que reconoce a duras penas el tipo de aguas en que ha de navegar, aguas calmas a veces y otras veces aguas imprevisibles, mas nunca huracanadas; un pescador que luego de tomarle el pulso a estas aguas se dedica a la pesca en ellas de versos que descollan, versos sencillos que incluso, ay, quizás hunden a los demás, o que al menos se apoyan en ellos apocándolos, versos sobresalientes como estos: “ignoro el despliegue / de expresiones / con que mis amantes / recibieron / sus cartas”.
Hacia el final hay un verso que menciona “la imprecisión de las cartas náuticas”, y quizá algo de eso tenga este poema debut: quizá sea ésta una carta náutica imprecisa, con la salvedad de que, a diferencia de las cartas náuticas oficiales, este poema asume y proyecta orgulloso su imprecisión, su indefinición, pues es justamente un poema y no se propone como guía sino como exploración y tentativa, tentativa que queda sellada en agua en los que quizá sean los versos más señalados de este libro: “escribo sobre el agua sin conocer el mar / y nado”.




