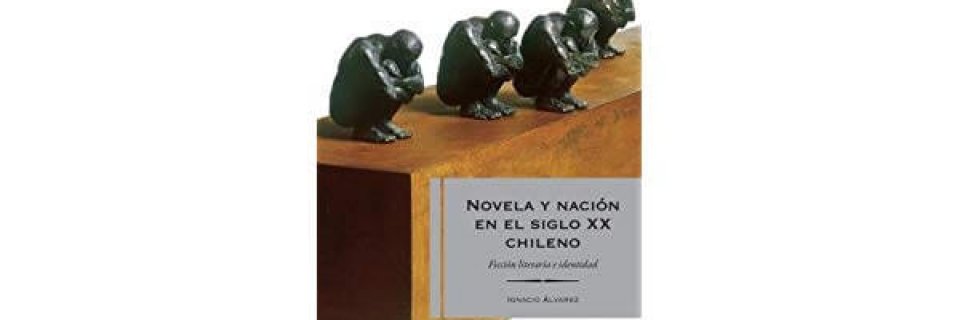El estudio de Ignacio Álvarez, Novela y nación en el siglo XX chileno: Ficción literaria e identidad (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009), se define como “un relato histórico de las representaciones de la nación” en la novela chilena del último siglo. Mediante el estudio de Miltín 1934 (1935) de Juan Emar, La oscura vida radiante (1971) de Manuel Rojas, La sangre y la esperanza (1943) de Nicomedes Guzmán, Patas de perro(1965) de Carlos Droguett, Casa de campo (1978) de José Donoso y Los convidados de piedra (1978) de Jorge Edwards, el autor intenta demostrar que durante el siglo XX la novela chilena representa “un completo ciclo vital de la nación, vale decir, imagina sucesivamente su inicio, su fulgor y su eclipse” (53). Dicho movimiento se despliega en el marco temporal de lo que Álvarez llama “un siglo corto” (48), tomando como punto de inicio los años veinte, por la visibilidad que entonces alcanzaría por primera vez el proyecto de las clases medias, y la década del setenta como frontera postrera, por el rotundo fracaso que dicho proyecto enfrenta tras el golpe militar. Desde esta demarcación temporal, el texto establece un paralelo entre literatura e historia, o entre novela y nación, ya que ambos límites coincidirían con hitos importantes del devenir de la literatura chilena en el último siglo: por un lado el declive de las ambiciones ingenuamente referenciales de la novela naturalista en los años veinte y por el otro el ocaso de la novela como género con el advenimiento del postmodernismo a fines de los setenta.
Al hablar de nación, Álvarez sigue la definición de comunidad imaginada de Benedict Anderson y los aportes de Grínor Rojo para proponer que la nación se erige como artefacto cultural y que, aunque se postula como una construcción de identidad, cambia en el tiempo. Desde esta perspectiva, su trabajo declaradamente se inscribe en un lugar desde el cual el fortalecimiento de las identidades nacionales resulta deseable, pero alejándose de cualquier definición premoderna de nacionalismo y de cualquier forma de esencialismo. También es importante precisar que no adscribe la idea de que los proyectos políticos-ideológicos precedan a los imaginarios nacionales y que esto se hace visible en el análisis de las novelas.
Entrando ya de lleno en los capítulos que emprenden dicho análisis, me parece muy interesante la opción de leer la presencia de la nación en los textos elegidos como “plenitud”, como “estorbo” o simplemente como “huella”, lo que hace necesaria una mirada oblicua que se aleja de todo esquematismo y lo ayuda a llegar a conclusiones relevantes y originales, aunque siempre respaldadas por un recorrido crítico pormenorizado y exhaustivo.
Dentro de estas conclusiones destaco la constatación de que cada una de las novelas estudiadas propone un modelo idealizado de nación y va a mostrar el choque entre dicho ideal y la experiencia concreta de lo nacional desde matices propios: si Emar termina justificando la huida de la comunidad acorralado por un pasado que encarna una tradición que le resulta sofocante y un futuro de turbulencia social que tampoco lo identifica, Manuel Rojas pospone la concreción de su proyecto social igualitario hacia un futuro indeterminado. Todos de alguna forma irían mostrándose conservadores: Nicomedes Guzmán resiste un orden que rechaza sin promover un llamado a la acción revolucionaria y se contenta con un diálogo interclases, mientras Droguett también solo propone ajustes, pequeños acomodos de la marginalidad sin transformaciones radicales. Donoso y Edwards, en tanto, mostrarían desórdenes que amenazan las estructuras sociales establecidas, pero desde un lugar que niega la posibilidad de un nuevo orden comunitario. De hecho en estas novelas, señala el autor, la nación se pensaría en solitario y desde lejos.
Dentro de todos los interesantes recorridos que el arribo a estas conclusiones va trazando, me detendré un momento en la lectura de Miltín, en la que se argumenta que la novela de Emar juega con la nacionalidad al exaltar una diferencia ingenua de lo nacional desde el punto de vista de los objetos de la representación, que más tarde se subvierte al reintroducir lo nacional desde un aroma más sutil, que surge más bien de la enunciación. Particularmente interesante en el análisis de Miltín resulta ver en su alusión a referentes temporales remotos y futuros, que se anulan al sincronizarse, la búsqueda de un espacio en el que el artista intenta hacer surgir un nuevo sujeto nacional. Creo que este detenerse en los juegos temporales propuestos por el texto abre una posibilidad que podría ser profundizada: ¿cómo pueden leerse novelas históricas (cuyo referente es un pasado remoto mediado por un discurso historiográfico) escritas en el siglo XX, desde la perspectiva de la nación? Así, el análisis de Droguett que se realiza en el capítulo IV sobre Patas de perro, y que aborda la manera en que se construye el margen, se enfrenta la necesidad de la inclusión social y se delata la violencia, constituyéndose junto con La sangre y la esperanza, en el “esplendor del relato nacional”, podría espejearse con una novela como 100 gotas de sangre y doscientas de sudor (1961), del mismo Droguett, que volcándose al momento de la fundación de Santiago, termina revelando preocupaciones muy cercanas a las analizadas por Álvarez en Patas de perro.
La incorporación de la novela histórica del siglo XX en este corpus también podría ser una manera de atraer textos posteriores a los analizados que más que adscribirse a un supuesto gesto postmoderno de acabar con la pregunta sobre la nación, pueden enriquecer la reflexión desde la alianza que establecen con textos historiográficos revisionistas como algunos de los citados por el mismo Álvarez. Pienso en particular en la novela de Jorge Guzmán La ley del gallinero (1998), que si bien habla del período de construcción de la República, indudablemente lo hace revelando inquietudes del siglo XX, y adhiriendo de paso a la tesis de Salazar de que es la mitificación de Portales desde la clase dirigente como el “Dorian Gray criollo” (Mercaderes, empresarios y capitalistas), eternamente detenido en su cara joven y triunfante y escondiendo procesos y agentes sociales mucho más complejos y persistentes, la que hace que los momentos de violencia social del siglo XX aparezcan como abruptos e inesperados.
En cuanto a la filiación de este trabajo, me parece que es deliberadamente clara, y lo convierte en un nivel en un tributo a dos pilares fundamentales en el tipo de estudio que Álvarez emprende. El ensayo se concibe desde un rigor metodológico heredado de Cedomil Goic y su método generacional y se encamina hacia las inquietudes teóricas de Grínor Rojo, pero desplegando una lucidez crítica que le da una voz autónoma y sumamente valiosa en el espectro de la crítica/historiografía literaria actual en Chile.
Un único reparo se interpone a mi entusiasta lectura del texto de Álvarez, ya que asistir a la cristalización de un nuevo canon de la narrativa chilena exclusivamente masculino resulta al menos incómodo. Creo que eso podría haberse evitado si en lugar de asumir que se pueda estar cometiendo un nuevo agravio contra algunos sectores, el trabajo hubiera mostrado sus criterios de exclusión más abiertamente. Si bien se argumenta que la relación entre mujer-poesía y nación es mucho más clara y ha sido estudiada por Paula Miranda en un trabajo que sería un contrapunto de este, eso puede tomarse como un criterio que marca la delimitación del corpus a priori y no como una constatación de la investigación de Álvarez. Es decir, o el problema es efectivamente que “la novela chilena como objeto de estudio” hace mirar la nación desde “una tradición literaria marcadamente masculina, citadina y blanqueada” (nota 1, p.15), como plantea el autor, o se trata de una manera de leer dicha tradición que pasaría incuestionada en este trabajo.