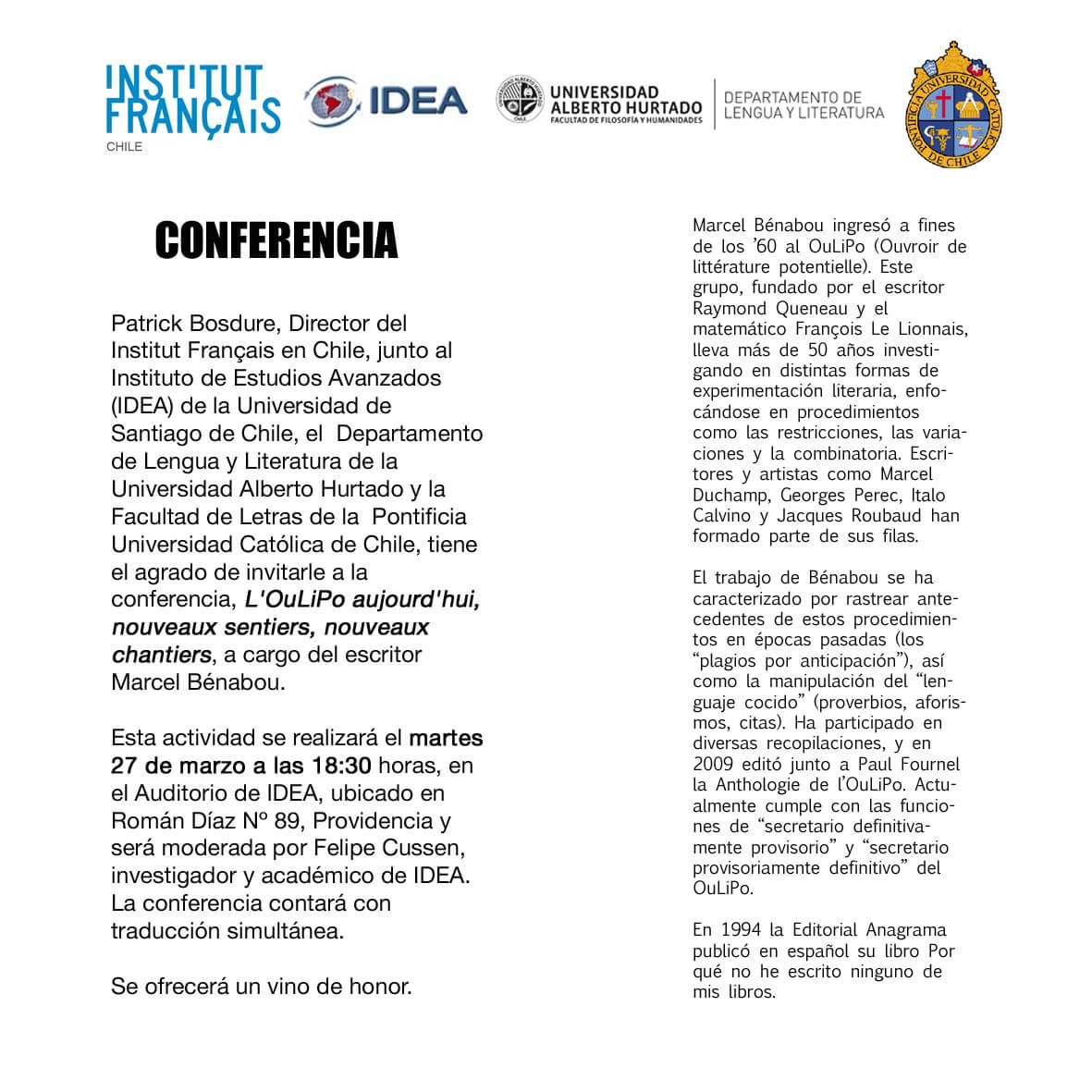Marcel Bénabou, nacido en 1939, en Meknès, Marruecos, y profesor de historia romana en la Universidad París VII hasta el 2002, ejerce todavía como “secretario provisoriamente definitivo” y “secretario definitivamente provisorio” del OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), y el próximo martes 27 de marzo a las 18:30 hrs. dará una conferencia en el instituto IDEA de la Usach (ver la invitación más abajo).
“Ante cada artista, poeta o escritor griego, hay que preguntarse cuál es la nueva coerción que carga sobre sí y hace estimulante para sus contemporáneos (de suerte que encuentra imitadores). Pues lo que se llama un ‘hallazgo’ (en métrica por ejemplo) siempre es una tal cadena autoimpuesta. ‘Bailar entre cadenas’, hacérselo difícil y luego dar impresión de facilidad: ésa es la pieza maestra que quieren mostrarnos.” (Nietzsche, El paseante y su sombra, fragmento 140)
No se me ocurre una mejor definición de los afanes del OuLiPo que el aforismo de Nietzsche citado más arriba: gran parte de los trabajos de ese “Taller de literatura potencial” parten por fijar una limitación, una coerción, una dificultad que se convierte en estímulo a la creación en vez de obstáculo. El grupo, fundado a inicios de los años 60 por Raymond Queneau y François le Lionnais (originalmente con el nombre de Sélitex), se interesó desde sus inicios por las diversas formas de escritura limitada, con trabas y restricciones (littérature à contraintes). Entre las obras más conocidas de los miembros del grupo están los hilarantes Ejercicios de estilo del propio Queneau y las novelas de Georges Perec, que entró al grupo a fines de los 60, poco después que Jacques Roubaud y poco antes que su amigo Bénabou. Como lo sabe bien todo aquel que se haya quedado en blanco frente a una hoja o una pantalla vacía, en muchos casos las restricciones de tema, extensión, formato o vocabulario son el mejor punto de partida para echar a andar la máquina de la escritura, y la completa libertad puede ser no sólo el camino hacia el silencio paralizante sino una trampa que nos lleva hacia la complacencia, la banalidad y los lugares comunes con la excusa de “expresarnos” (aunque el yo único y singular que se expresa en esas producciones espontáneas suela parecerse sospechosamente a muchos otros). Recuerdo, en cambio, a una amiga que no podía contar sus desventuras amorosas si no era poniéndolas en décimas rimadas (como dice Armando Uribe, nada mejor que el artificio de la rima para que aparezca lo reprimido y lo inconsciente en un texto), y en el caso del propio Georges Perec, el recurso extremo de privarse de la letra e en La disparition (traducida al castellano como El secuestro, en el que no se usa la letra a, la más común en castellano como lo es la e en francés) fue la única manera de atreverse a abordar la temprana desaparición de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial.
Son muchos ejercicios de este tipo los que se recogen en la Anthologie de l’OuLiPo (Gallimard, 2009) editada por el propio Bénabou y Paul Fournel, actual presidente de la asociación: están allí una selección de los Cien mil millones de poemas de Queneau (que le permiten al lector producir esa cantidad de poemas combinando de distintos modos los versos que propone Queneau), los diversos manifiestos del movimiento, numerosas creaciones colectivas, las “35 variaciones sobre un tema de Marcel Proust” (en las que Perec reescribe de modos diversos la famosa frase inicial de En busca del tiempo perdido “Por mucho tiempo me acosté temprano”), una serie de ingeniosos proverbios compuestos por Bénabou con los nombres de las estaciones del metro parisinas, varios de sus “perverbios”, proverbios improbables compuestos combinando trozos de estas frases hechas, un poema suyo de diez versos susceptibles de leerse en cualquier orden, así como numerosas reescrituras, variaciones, descripciones de animales inexistentes pergeñadas por los otros miembros del Taller. En un siglo que nos hemos malacostumbrado a describir como la época en que las artes dejaron de lado las restricciones de la métrica, el buen gusto, la imitación de lo real, la rima y todas esas antigüallas pasadas de moda, sumergirse en las aguas oulipianas resulta sumamente refrescante. Pero es no sólo desde los años 60 que estas prácticas existen: toda la historia de la literatura está llena de obras compuestas en torno a o a partir de una dificultad, una regla tácita o explícita. Esto es lo que los oulipianos llaman “plagio anticipado”, y habrá que esperar a que aparezca una antología recogiendo los ejemplos de oulipianos avant la lettre. Al mismo tiempo, como los lectores pueden imaginarse, las obras oulipianas pueden convertirse en áridas y fatigosas para quienes estén poco acostumbrados a tales proezas y juegos, y su traducción suele requerir un traductor-contorsionista: la literatura potencial exige un lector cómplice y, por momentos, sumamente aplicado, y no son precisamente lo que uno calificaría de “lecturas de verano” (aunque fue aprovechando un verano, recuerdo de pronto, que devoré La vida, instrucciones de uso).
Tal vez fue eso lo que hizo que, cuando llegó Jacob, Ménahem et Mimoun – Una epopeya familiar, de Bénabou, lo pusiera en la pila de “libros-por-leer,-pero- todavía-no,-cuando-me-den-ganas, si-es-que-me-llegan-a-dar”. Fue sólo unas pocas semanas antes de su visita que, en una mañana de viernes, lo tomé, algo desganadamente, y, tras saltarme los epígrafes, leí su frase inicial, en cursiva: “Los sábados por la mañana siempre había buen clima, y no creo que haya habido en el mundo, desde aquella época, días tan radiantes.” No sé que hay en esa frase, en apariencia tan trivial (el propio autor la califica de “ingenua y enfática”), que me hizo pasar con impaciencia al párrafo siguiente. Y al siguiente, y al siguiente, hasta que pasé del “Incipit” del libro (que luego traduje, más abajo) hasta la “Reprise” con la que concluye.
Jacob, Ménahem y Mimoun (el nombre de tres de los antepasados del autor cuyas historias se entrelazan en el libro) es, en cierto modo, una epopeya familiar, como su pomposo título promete, pero es al mismo tiempo la divertida historia de los sucesivos intentos del autor por escribir un libro que estuviese a la altura de ese título y que recordara no sólo su infancia marroquí, sino la historia de su familia, la historia de los judíos de esa zona, la relación del norte de África con Europa y el imperio Romano (una de las especialidades académicas de Bénabou) y con Francia, con todos los contextos históricos y sociales que ello implica…ni más ni menos. La frase con la que se abre el volumen debía ser la frase inicial de ese Libro, de ese magnum opus para el que el autor tomó notas, investigó fuentes, entrevistó parientes y anotó recuerdos a lo largo de años en los que también imaginó modelos, formas, tonos, y organizaciones posibles para su obra, que finalmente, cuando los cimientos de la obra alcanzaban proporciones algo inmanejables, decidió condenar “al purgatorio del cajón”.
La obra (que sostiene un diálogo secreto muy interesante con W o el recuerdo de infancia de su amigo Perec) se las arregla entonces para llevarse a cabo, de manera muy borgeana, como el relato de la imposibilidad de completarse: “Mi empeño había, por lo tanto, fracasado”, confiesa Bénabou en las páginas finales, “ese extraño híbrido de cuento exótico, historia colonial y epopeya familiar, que debía además ser un arma de revancha social, nunca vería la luz.” (243) El libro que tenemos entre manos, sin embargo, es precisamente el resultado de ese fracaso asumido: “Ni epopeya heroica, ni deslumbrante saga, ni gran novela clásica, sino una tentativa de ensamblar, al interior de una narración que debía retomarse constantemente (estoy convencido de que uno escribe siempre el mismo libro), los restos dispersos de un trabajo destinado a permanecer incompleto.” (247)
No creo cometer una indiscreción al transcribir esas líneas de la página final: el libro tiene una estructura circular, y lo que nos impulsa a la lectura no es la curiosidad por hacia dónde llegaremos, sino los desvíos que el autor va proponiendo en el curso de este relato acerca de la imposibilidad de convertir en obra los materiales fragmentarios que el autor ha ido acumulando. Este libro de Bénabou son dos libros: el que pudo haber sido y el que realmente fue, un libro potencial (o más bien varios) y un libro real que los contiene virtualmente y los va desplegando y relegando al mundo de las enciclopedias inacabadas de Bouvard y Pécuchet, las novelas de Pierre Ménard, o los apuntes de Morelli, consumados maestros en el arte de irse por las ramas.
Vaya, entonces, como invitación a adentrarse en el libro completo, y como anticipación de una conversa con su autor, la traducción de las primeras páginas de esa obra entrañable:
“El sábado por la mañana el tiempo seguía estando bueno, y no creo que haya habido en el mundo, desde aquel entonces, días tan radiantes.
Hace ya más de treinta años que esta frase, por cierto enfática e ingenua (aunque estaba lejos de parecérmelo entonces), fue garrapateada justo en el medio de una página virgen. Acontecimiento minúsculo, que se produjo en circunstancias de las cuales guardo el recuerdo hasta el día de hoy, con sorprendente precisión.
Es el final de una mañana de invierno, alrededor de mediados de febrero. Hace frío – claramente más frío que de costumbre – en esta alta y larga sala, siempre insatisfactoriamente calefaccionada, de la biblioteca de la Escuela normal. Me he instalado, como todos los días, en la segunda mesa de la fila de la derecha; así, me encuentro lo más cerca posible de las estanterías en las que se han acumulado, en un orden cuya lógica me parece por decir lo menos misteriosa, centenas de obras dedicadas a la arqueología y la historia romanas. Desde hace varios meses, éste es mi lugar. Un territorio estrecho, marcado por una acumulación de volúmenes de tamaños diversos, que no varían casi de una semana a la otra, de tan lentamente que avanzo en mi trabajo. Lo escogí, este lugar, desde los primeros días luego del regreso a clases en octubre, porque está frente a un gran ventanal que da a los árboles del patio interior, y ello me permite, incluso en medio de los más serios libros, no olvidar completamente el paso de las estaciones.
Contra lo habitual, no he sido interrumpido en ningún momento. Ninguno de mis amigos ha aparecido por estos parajes trayendo alguna de esas grandes noticias cuyo anuncio no puede sufrir retraso alguno, y que justifican que se infrinja, por un instante, la regla de silencio que rije en este casi santuario. Nada de conversación, por tanto, sobre los acontecimientos del día, que todo nuestro pequeño grupo sigue con inquieto interés; la pesadilla de la guerra de Algeria se acerca a su fin y nos sentimos, los unos y los otros, directamente tocados por sus últimos, sangrientos estremecimientos. Pero nada tampoco de comentarios eruditos, cuchicheados a media voz, sobre los espectáculos vistos el día anterior, en una de las dos cinematecas a las que casi ritualmente asistimos una vez al día. De modo que, tras un par de horas de esfuerzo solitario, comienzo a comprender más claramente el largo fragmento de la Apología de Apuleyo que desde el día anterior intento traducir. Un trozo lleno de inesperado humor, que me sedujo: se trata de un encendido elogio de los espejos, adornado por algunas sumamente eruditas consideraciones. Al releerlo por última vez, decido extraer de él, con la finalidad de utilizarlos, dos breves pasajes, que copio de inmediato: “¿Qué mal hay en conocer la propia imagen? […] ¿Ignoras que no hay nada más digno de contemplación para un hombre que su propia figura?” Hay que decir que tengo una particular predilección por Apuleyo: junto a algunos otros, como Tertuliano (pese a su exceso de fogosidad) o San Agustín, cuya calidad de africanos, de romanos, de escritores, me ha vuelto especialmente fraternales, forma parte del pequeño panteón –personal y secreto– que me he ido formando, al margen de los valores comunes a nuestro grupo.
De pronto el cielo, por el que vagan todavía un par de nubes como vellones de lana, se ha despejado, barrido por un amplio ventarrón. El ventanal, pese a la ligera capa de polvo que lo empaña permanentemente, deja pasar un largo rayo de sol, que me hace picar un poco los ojos a través de mis lentes, lo que me obliga a interrumpir mi lectura y alzar la cabeza; se demora luego sobre el caballete de la nariz, me hace cosquillas en la parte superior del cuello, suscitando una agradable pero fugaz sensación de calor. Es en ese momento que, sin saber por qué, apenas legible, y sobre una delgada hoja virgen sacada aprisa de una carpeta abierta, escribo:
El sábado por la mañana el tiempo seguía estando bueno, y no creo que haya habido en el mundo, desde aquel entonces, días tan radiantes.
Esta frase permanecerá por mucho tiempo así, perdida en medio de mis notas sobre la literatura latina de África. No tanto tiempo, sin embargo, como para caer en el olvido. Y cuando, algunos meses después, volví a ponerle las manos encima, no exactamente por casualidad, se me impuso de inmediato una decisión: sería esta frase, y no otra, la que debía figurar al inicio del Libro, ese libro cuyo proyecto me ocupaba desde hacía varios meses y del cual había esbozado ya algunos fragmentos.
La siguieron, con el curso de los meses y siguiendo inspiraciones tan caprichosas como contradictorias, muchas otras frases, destinadas a acompañarla, a sostenerla, a servirle de triunfal cortejo. Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, estas recién llegadas tenían siempre a mis ojos el mismo defecto: no me parecían estar a la altura de su predecesora, que permanecía irremediablemente sin familia. Como si hubiera allí una dirección, la de la ternura hacia el pasado, que mi espíritu se rehusaba a seguir: como si la intrusión de esas lejanas mañanas de sábado y de su milagrosa claridad bastase para bloquear por mucho tiempo una parte al menos del mecanismo de la escritura.
Logré luego completar exitosamente muchos otros proyectos literarios. Pero en ninguno de ellos había podido inscribirse esa frase fundacional en el lugar que le correspondía desde su primera aparición. La guardé, entonces, durante todos estos años, en mi fuero interno. Como un fetiche.
Estaba seguro de que algún día acabaría por servirme.” (Marcel Bénabou, Jacob Ménahem et Mimoun – Une épopée familiale. París: Seuil, 1995).