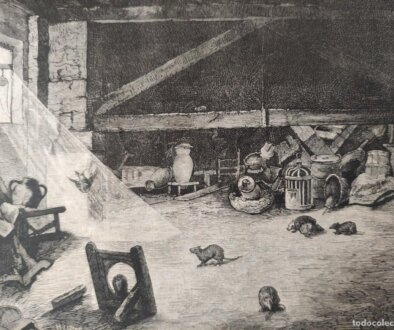“Es importante subrayar que el nacimiento del autor, acontecido el 1 de enero, fecha que marca tanto el inicio como el fin de un ciclo calendárico, confiere a esta figura una rica simbología. Esta fecha de nacimiento, en su ambigüedad temporal, se convierte en un crisol, en el que la madre, como arquetipo de origen y finalidad, se ve imbuida de una resonancia simbólica que trasciende la mera dualidad”, nos dice el escritor e investigador David Bustos en esta lectura que pone en relación poesía, imagen y psicoanálisis en Gonzalo Millán.
Según la Enciclopedia Británica, el uróboro es la emblemática serpiente del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia. Esta representación esboza a una serpiente que, con implacable voracidad, se consume a sí misma, una imagen que la alquimia greco-romana hereda en su período de declive. William Blake, en el año 1796, inmortalizó esta iconografía en su ilustración de Night Thoughts, una obra poética de Edward Young, donde la figura de la serpiente circular adquiere un papel protagónico. No menos notable es el aporte del escritor de literatura fantástica, Erick Rücker Edison, quien en 1922 publica The Worm Ouroboros.

Para Carl Jüng, el uróboro es un arquetipo de la alquimia, un símbolo de integración de los opuestos. No obstante, para comprender su alcance y resonancia en la historia, debemos remontarnos a los albores de la civilización. En el seno de la cultura neolítica de Yangshao, que floreció entre los años 5000 y 3000 A.C. a lo largo de las orillas del río Amarillo, en la vastedad de China, se descubre la más antigua manifestación conocida del uróboro.
El peculiar recorrido circular de esta figura no acaba, porque cuando llega a su término se reinicia, transformando los extremos (cola y cabeza) en una contradicción, similar a los principios del taoísmo (yin-yang), en que los extremos más que anularse, colaboran; al igual que el veneno y el antídoto del poema “Virus” de Gonzalo Millán.
Millán solía decir que era inmortal por haber nacido el primero de enero de 1947, donde el fin y el principio del tiempo se unen (1, Leal). Es como si él mismo encarnara el ouróboro, en su seña de nacimiento. “En mi principio está mi fin”, señala el segundo poema de los Cuatro Cuartetos de T.S Eliot. Esta singularidad, nos impulsa a explorar más profundamente la intrincada relación entre el acto de observar y la construcción misma de la realidad. Es decir, el momento en que la percepción se convierte en una constante interacción entre el observador y lo observado, donde las fronteras entre lo que se observa se desdibujan en un proceso ininterrumpido de interacción: Me diviso entrando / a una pieza / cuya puerta / cierro con llave. / Corro en punta / de pies a espiar / mis secretos manejos / y veo por la cerradura / que me mira mi ojo. (“Dragón que se muerde la cola”, 70)
El autoencierro en la pieza es salir del mundo y entrar al propio. Pero también la “puerta cerrada con llave” muestra la prohibición y la reclusión; ante esa situación el otro, aparece como un “espía” del que mira sin ser visto. Se produce, por lo tanto, una suerte de exhibicionismo indirecto. La imagen doble (que se observa por la cerradura), hace patente una dualidad del afuera y adentro. Esta incisión del yo deviene en ese “mirarse mirar” que nos arroja a la figura del espejo, y que además escenifica la mirada.
En “Dragón que se muerde la cola” nos sumergimos en un terreno que también encuentra resonancia en el ámbito del psicoanálisis, donde la “mordedura“ aludida en el título se vuelve expresión de la pulsión oral. Jacques Lacan, en su Seminario 10 sobre la angustia, se adentra en el objeto de la función oral y su respuesta nos conduce al “seno de la madre”. Siguiendo la perspectiva del psiquiatra francés, esta mordedura se convierte en una exploración de la dimensión agresiva inherente a la pulsión oral, lo que no deja de tener resonancia, si consideramos la figura materna en la poesía de Gonzalo Millán, cuyas circunstancias de vida y de muerte, el poeta describe de la siguiente manera: “La enfermedad de mi madre era cada vez mayor: había hecho varios intentos de suicidio bastante serios y su situación empezó? a hacerse pública, así es que había que internarla. Eso me afectaba mucho y entré en un periodo de enorme vulnerabilidad. Sufrí en carne propia algo que todos sufrimos alguna vez: darse cuenta de que tus pares te van a destruir si te ven débil. Mi madre se fue deteriorando, hasta que finalmente se suicidó cuando tenía veintiún años” (31).
En este contexto es destacable el papel que Gonzalo Millán ha atribuido a la poesía. Para él, la poesía no solo actúa como un dispositivo para distanciarse de las circunstancias domésticas delicadas que atravesó, sino que también desempeña un rol fundamental como mecanismo de comprensión y –posiblemente– como herramienta para abordar y elaborar el trauma. De este modo, el lenguaje poético se convierte en un medio para expresar su resiliencia y procesar su experiencia. En una entrevista del 2005 a Pedro Pablo Guerrero, el poeta cita los versos de Fredrich Hölderlin “la poesía es el hospital de las almas heridas” y más adelante agrega, que al verbalizar y objetivizar el dolor del trauma, deviene en un síntoma de sanación; atribuyéndole a la poesía evidentes características “terapéuticas”.
En consecuencia, Millán, al verter su experiencia en el cauce del lenguaje poético, lleva a cabo un acto de simbolización. La poesía se convierte en un «objeto», una representación de su mundo interior. Así, el trauma se desplaza del registro de lo real e imaginario, al de lo simbólico, permitiendo su decodificación y, eventualmente, su proceso de elaboración. En este acto del habla, las palabras, como significantes flotantes, adquieren el poder de desenmascarar y disolver las tensiones psíquicas, permitiendo la emergencia de una nueva significación. Millán ante el desborde tanático en que está envuelto desde su niñez, antepone la objetivación, la precisión y la exactitud de sus palabras. Y tal como apunta Andrés Anwandter, “intenta articular su experiencia a través del lenguaje, desde una conciencia perfecta del peligro que ello supone” (198).
Lacan en su sesión de los seminarios, en mayo de 1963, “La Boca y el ojo”, establece que el punto de angustia está en la madre (253). ¿Pero cuál es el vínculo del ouróboro con la madre?
Una respuesta plausible es que, para el poeta, su madre encarna la paradoja del nacimiento y la muerte convergiendo en un mismo instante, lo que podría denominarse “homogeneidad temporal”. Esta convergencia sugiere la coexistencia de opuestos en un único sujeto, una representación que guarda similitud con la imagen de la serpiente que se muerde la cola. No obstante, es importante subrayar que el nacimiento del autor, acontecido el 1 de enero, fecha que marca tanto el inicio como el fin de un ciclo calendárico, confiere a esta figura una rica simbología. Esta fecha de nacimiento, en su ambigüedad temporal, se convierte en un crisol, en el que la madre, como arquetipo de origen y finalidad, se ve imbuida de una resonancia simbólica que trasciende la mera dualidad. Veamos otro poema: Mami, / La próxima vez / No manches por favor / Mi cepillo de dientes / Con sangre (18).
El cepillo de dientes como objeto de higiene personal, en un giro psicoanalítico, se nos revela como una suerte de palimpsesto emocional, marcado indeleblemente por la sangre materna. Esta pigmentación sanguínea, desde una perspectiva lacaniana, nos conduce al plano de la oralidad y, como mencionábamos, refuerza el vínculo primordial con la progenitora. La sangre, en su polisemia, se erige como un símbolo no solo de la herida traumática, sino también como metonimia de la familia en su totalidad. De particular interés es la peculiar manipulación del tiempo que acontece en este breve poema, pues en los dos primeros versos (“Mami/ La próxima vez”) nos recrea una dicción de la cotidianidad familiar, una suerte de nota casual para que sea leída por la madre, como si este texto pudiera quedar pegado al vidrio del baño para cuando entre ella.
Como colofón, quisiera señalar que la persistente presencia de la figura del ouróboro en la poesía de Gonzalo Millán, está lejos de ser exhaustivamente explorada. Este breve texto no aspira a desvelar los estratos de significado que se esconden detrás de la imagen del dragón, que perpetuamente se muerde la cola y la consecuente “metáfora de libre flotación” (199). Nos hemos asomado a la estructura recursiva en la que los extremos (inicio-final) se funden en un oxímoron, atisbando un espacio donde los límites se desvanecen y se desdoblan en un intercambio de dualidades. Probablemente esta exploración sea un preámbulo para continuar descubriendo los cruces entre la recursividad de la forma y los modos de ver (tecnología de la mirada), de un poeta que, pese o gracias, a la concentración y brevedad lingüística, amplía y multiplica las aproximaciones acerca de su obra.