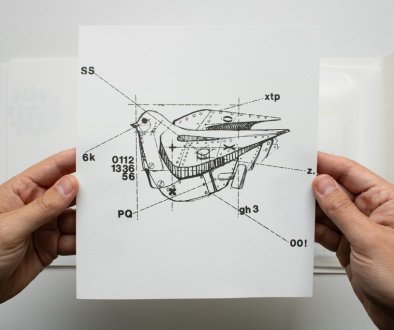Declarado como el productor de algunos de los más perfectos collages poéticos de siempre por Publisher Weekly e insultado ferozmente como racista en las redes sociales a raíz de una reciente performance donde leyó la autopsia del estudiante negro Michael Brown, asesinado brutalmente por la policía norteamericana, Kenneth Goldsmith parece alimentar su dimensión polémica y multifacética sin parar. Por un lado es el intelectual que inventa y gestiona el más denso almacén de obras vanguardistas de Internet (http://www.ubuweb.com), por el otro es el primer “Poeta Laureado” de Estados Unidos, con garantía del MoMA. Por un lado relanza, a través de una serie de obras escritas a fines de los 90 y principios de 2000, una postura “conceptualista” a nivel literario –retomando algunas experimentaciones de los años 60, y principiando así un movimiento que ya ha superado ampliamente los límites geográficos (e ideológicos) de su país–, por el otro es el glorificado artista que lee sus versos en la Casa Blanca, frente a Obama, dirige un taller poético con la First Lady para luego ofrecer, en la University of Pennsylvania, un curso titulado Perdiendo el tiempo en Internet que mantiene la promesa de su título. Para entender más, claro está, lo mejor siempre es reparar en la obra, máxime cuando se aglutinan demasiadas y contradictorias informaciones sobre el individuo que las produce: la reciente publicación en español de Inquietud (Das Kapital, Santiago de Chile, 2014, 151 pp.), primer libro en castellano de Goldsmith – en quirúrgica traducción de Sebastián Jatz Rawicz – permite un acercamiento a la fase germinal de la carrera del escritor estadounidense y, en cierto sentido, a los fundamentos del conceptualismo literario contemporáneo. La “novela” salió en 2000: se trata de la grabación (con un aparato de registro aplicado al cuerpo) de la descripción verbal “en vivo” de los movimientos corporales de Goldsmith, que los describió y recogió durante un día, a lo largo de 13 horas. Lo que aparentemente se presenta como una operación de cientifización de lo literario, de enfriamiento del material caliente del cuerpo o, a lo mejor, de objetificación de sentimientos y sensaciones reducidos verbalmente a sus más básicos y esenciales reflejos físicos –ahí radica su corte crudamente “conceptual/analítico”– empieza muy pronto a mostrar grietas “literarias” y retóricas. Estas van desde factores “externos” (el día elegido es un 16 de junio – el Bloomsday en que se desarrolla el Ulises de Joyce, fiesta para la comunidad “modernista” mundial), hasta la constatación de que las frases no pueden sino correr atrás de la cantidad de movimientos de todo tipo que el cuerpo desata a cada segundo y que por ende opera una selección lírica, aunque se trate de un lirismo desvirtuado: la cadena percepción (de sí mismo)-pensamiento “lingüístico”-enunciación nace inexorablemente fallida. Sin embargo, la selección del material, ligada como está a la dimensión oral del sujeto, restituye una especie de diario de impresiones inmediatas, a la vez que necesariamente “mediadas”: la lupa descriptiva se mueve, lingüísticamente, donde pulsa el cuerpo. En esta lucha para pensarse anatómicamente, Goldsmith trata de lograr una objetividad que concientemente va perdiendo de a poco: por ejemplo, si en el primer capítulo, de las “10:00” horas, sólo aparecen mencionadas partes del cuerpo (y verbos a ellas inherentes), despacio la realidad externa se materializa y ya a las “12:00” aparecen elementos ajenos (“leche”, “papel absorbente”, “café”). También se van de a poco multiplicando las figuras retóricas (por ejemplo, especie de saltos sinestésicos como la “lengua suda” o los “dientes superiores peinan labio inferior”, etcétera), acumulándose con las páginas, aún sin apuro, otros “vuelos” poéticos y engrosándose también los ecos literarios, como la masturbación de las “13:00”, probablemente memoriosa de la escena autoerótica del mencionado Ulises joyciano. Sin embargo, la alienación causada por esta tarea de registro constante de lo instintivo, accidental, fisiológico penetra a fondo en la novela y la torna claustrofóbica. Así el proyecto y, en parte, el libro se va felizmente desmoronando a la vez que crece su espectacularidad, en la medida en que se aleja de la premisa de, sencillamente, “registrar cada movimiento que hiciera mi cuerpo […] sin usar la primera persona”: cautivado en esta situación que exponencialmente se vuelve más sicótica, relata Goldsmith que tuvo que salir y emborracharse, contrariamente a lo planeado, que era quedarse en casa solo. Esto se manifiesta, obviamente, a través de cambios en los recursos narrativos: el cuento, como enloquecido, deviene por momentos sincopado (el capítulo de las “18:00”, por ejemplo, abandona la frase y se conforma con una lista de verbos y sustantivos aislados, divididos por puntos), en otros extremadamente fluido (las “21:00” eliminan totalmente la puntuación), terminando por emplear un juego de disminución de velocidad abrupto y ya totalmente externo a cualquier dimensión “oral”. El capítulo conclusivo de las “22:00” está escrito literalmente al revés con las letras retrogradadas (produciendo, como explica Marjorie Perloff en un artículo sobre Inquietud que aparece al final del volumen, un “nuevo campo de lenguaje” que simularía las palabras arrastradas de la borrachera).
Inquietud tuvo una versión informática, musical e incluso performática (Perloff las analiza ampliamente). Sin embargo, para entender en pleno esta primera fase goldsmithiana en el camino hacia el pleno conceptualismo –que abandona, o trata de abandonar, definitivamente cualquier escoria romántica o egotista– hay que mencionar Soliloquy, su libro siguiente, publicado en 2001, aunque “realizado” en 1996. En términos estrictos, este tomo vendría a ser la perfecta “segunda parte” de Inquietud y, en cierta medida, su “negativo”. La novela es, de hecho, puro idioma, más bien idiolecto goldsmithiano, privado, justamente, de cualquier descripción del cuerpo que lo pronuncia y de su entorno: en este caso, el estadounidense decidió grabar todos sus parlamentos durante una semana, sin reproducir las voces de los demás, transformando por ende las varias conversaciones en un monólogo que suena delirante (y entretenido), porque trasladado a ese vacuum. Soliloquy está embebido de Andy Warhol: un procedimiento similar había empleado el rey del Pop Art en 1968 cuando publicó su A, A Novel, trascripción de varias horas de conversaciones, principalmente nimias, con el actor Ondine. En efecto, todo Goldsmith tiene cuantiosos componentes warholianos (nada casual que en 2004 haya editado I’ll Be Your Mirror: The Selected Andy Warhol Interviews) que traspasan a las ideas clave de su arquitectura teórica, como lo de “literatura aburrida”, “escritor-máquina” y una (un poco ciega) exaltación de todo lo tecnológico. Para quien escribe, sin embargo, el zambullido final en el mar de lo conceptual está representado por el famoso Day, salido en 2003, retipeo de un entero diario en forma de novela, definitiva cancelación de cualquier voz “autorial” directa que, de ahí en adelante, ha seguido enmarcando textos preexistentes. Por ahí vieron la luz libros que dan cuenta de varias obsesiones yankees, como por ejemplo Traffic (2007) y Sports (2008), reproducciones de programas radiales dedicados a esos rubros y el reciente Seven American Deaths and Disasters (2013), trascripción de relatos mediáticos “en directo” de historias mortíferas ligadas a lo espectacular (extrañamente, esta virada hacia la muerte se halla también en Last Words, el inminente libro de otra escritora conceptualista de punta, Vanessa Place, que reúne las última palabras de los condenados a muerte de las prisiones de Texas).
Finalmente, leer Inquietud –suerte de nouveau roman neurótico, si buscáramos un eslogan– resulta una excelente entrada en el mundo literario de un escritor que es necesario conocer (guste o no) si interesa la suerte de la literatura de este principio de siglo: aunque con sus resonancias todavía “dramáticas”, Inquietud vislumbra una postura de desapego a la noción de relato que se ha ido felizmente radicalizando en las creaciones posteriores de Goldsmith. Esta y otras lecturas directas de figuras destacadas dentro del conceptualismo “norteño” pueden, además, servir para marcar diferencias y continuidades desde la perspectiva de quién practica o consume el género poético conceptual desde otras latitudes, como la latinoamericana (escritores, entre otros, como Felipe Cussen, Carlos Soto-Román, Martín Gubbins, Marco Antonio Huerta, Pablo Katchadjian, usen o no la etiqueta de “conceptualismo”). Siendo Goldsmith el personaje de mayor visibilidad de la nueva escuela, es común que sus ideas más repetidas se hayan vuelto, para la opinión pública, marcas de toda escritura conceptual: algo, por supuesto, errado, sobre todo ahora que el movimiento atravesó, con cierta firmeza, los confines anglófonos –abriéndose a otras problemáticas– y que se van recuperando raíces conceptualistas literarias locales. Si en América Latina uno de los textos primigenios es “El arte nuevo de hacer libros” de Ulises Carrión de 1965 (donde el mexicano postulaba puntos que se han vuelto moneda corriente para todos los conceptualistas actuales: “las palabras en un nuevo libro pueden ser las propias palabras del autor o de algún otro”, “un escritor del nuevo arte escribe muy poco o no escribe nada”), resulta muy curioso y tal vez sintomático –aunque seguramente azaroso– cómo allí, en un momento, Carrión propuso la posibilidad de escribir un libro que fuera sólo un “comunicado metereológico” y cómo, exactamente 40 años después, haya sido justamente Goldsmith quien lo realizó con otro trabajo suyo, Weather. Claro está que los climas difieren según el lugar y hay que redefinir, cada vez.