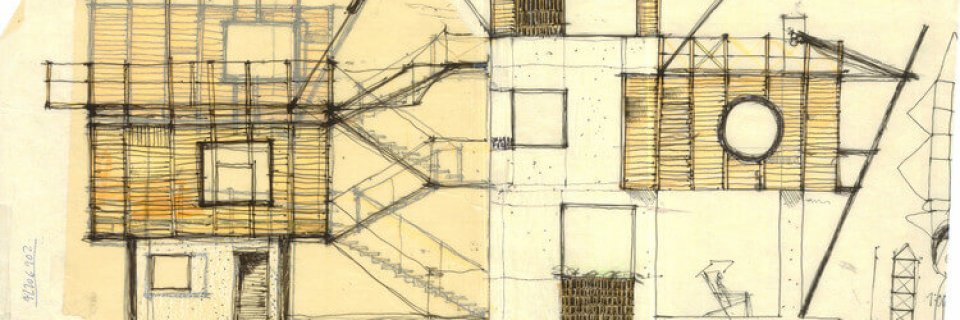Hoy tenemos el gusto de publicar las palabras que la escritora joven, Bernardita Bravo, escribió para el lanzamiento de la novela de otra escritora emergente, Valentina Vlanco: Pieza amoblada, donde «son tres las voces, tres las mujeres que hablan y crean una sola voz con sus historias particulares, lazos que se unen por nudos complejos y únicos».
Hablar de Pieza amoblada (Editorial Cuneta, 2019), contar en detalle su historia, sería como desmadejar una trama que desea, desde el inicio, develar de a poco los hilos que la tejen, la fibra que le da cuerpo a los cuerpos. Contar de qué trata la novela sería descoser bruscamente ese tejido delicado que prefiere que uno se cuele en el detalle, como los diminutos agujeros de un chaleco, en su recorrido vertiginoso pero preciso cuando lo tomas y te vistes con él, en la delicadeza de algunas de sus partes, de la forma de tratar algunas de estas partes, cuando la prenda nos gusta por su cuello, por sus mangas y eso hace que nos guste entera. La pieza amoblada, que se torna habitación cuando alguien hace de ella su morada, las habitaciones son fragmentos de esta gran casa a la que nos adentramos abriendo y cerrando puertas, mientras vemos cómo sus personajes se visten para no descubrirnos todo, y se desvisten porque al final no queda otra, la filigrana de las relaciones es precaria y frágil, pero desnudarlos aquí no es mi tarea, sino la de ustedes, lectores, cuando tengan la novela en sus manos. Ahora solo doy algunas puntadas.
En esta historia, de letra envolvente, son tres las voces, tres las mujeres que hablan y crean una sola voz con sus historias particulares, lazos que se unen por nudos complejos y únicos: Teresa, Sara, Pía, cada una es un punto de este entramado que forma un diseño lleno de claroscuros, de caras y reveses. Ellas nos hablan sobre ellas mismas, o un narrador nos habla de ellas, pero al contar no dicen todo, y es justamente este no decir lo que arma a estos personajes contundentes, de una lana gruesa, hecha de muchos hilos finos, si se mira de cerca. Me centraré en Teresa, que es, bajo mi lupa, el personaje que robustece el drama, el palillo suspicaz que depende de otros materiales para funcionar pero que sin él, o con otro palillo, estos materiales cobrarían otra forma, habitarían otra casa.
Teresa: la mujer, ya vieja, pero no lo suficientemente vieja como para perder el hilo, que cuidó y cuida a la familia García Ruiz, que crió y cría los hijos de esa familia, incluso a la madre de esos hijos, y que saca el polvo de muebles cuando ya no queda nadie, la casa sin sus habitantes sigue existiendo porque Teresa persiste y ahora limpia un hogar vacío, está ahí todo el día, toda la noche, en esa casa que se infla de tanto espacio, de tanto aire, en esas piezas donde hay que entibiar las camas y ella se acuesta, sola, en ellas. La persona que ha dado su vida por otros toda su vida, respira a través de hijos que no son suyos pero es como si fueran, y a esos hay que convencerlos de que vuelvan; “cuando los hijos se van, las casas se hinchan como cuerpos muertos en el agua”; Teresa no quiere eso.
Esta imagen de bondad abarcadora de Teresa es en sí misa una trampa: su pronta entrega, su proyectada disposición, el deseo de que los demás satisfagan sus deseos, querer darles o devolverles la noción de hogar; bajo este supuesto rol de servidora fiel y sacrificada, subyace la carencia o el exceso, o ambos a la vez, la urgencia de una mujer que dentro de los modelos sociales es víctima y victimaria, porque la piel de la víctima reviste una figura más fría, más calculadora en su quehacer, y acaso ese móvil medio siniestro dependa de un entramado mayor en la cadena de relaciones; con o sin lazo sanguíneo, la familia necesita vivir unida bajo un techo limpio y ordenado, al menos en apariencia, como se nos hace creer, y como deja entrever la novela. A Teresa le es difícil deshacerse de las cadenas en las que no solo se siente bien, sino que siente que está haciendo algo bueno. Quizás su mayor pecado, entre comillas, sea “hacer lo equivocado por la razón correcta”. Sara y Pía, cada una como colores adheridos a este color primario que es Teresa, completan con sus vacíos y necesidades el tono violento y engañoso de la acción; “nada es lo que debiese ser y sin embargo nada se desmorona”, dice la narración, nadie alcanza a poner las manos para frenar el golpe y dar paso al drama.
Pía cuidará de un pájaro, Sara cuidará un hijo que no es suyo, ¿qué cuida Teresa? Se les insta a cuidar algo a estas mujeres, a todas las mujeres, aunque no siempre queramos o podamos hacerlo. Parece que Teresa se empeñara en proteger, como si tuviera que ganar algún tipo dignidad, a estas mujeres que no son suyas, porque a través de ese cuidado se preservará a sí misma, conservará esa pieza amoblada interna que se niega a ser derruida. En el espacio ficticio de la novela, existe la casa como construcción palpable, geométrica, la casa de muros que acoge a estas mujeres, pero en el imaginario lector, Teresa es una casa en sí misma y desde ese lugar, acomoda piezas, reinventa un hogar, le otorga flexibilidad. Necesita cuerpos débiles, lanas informes que se enredan para tener algo que armar, para amoblar la casa mental que le da el alivio de “su vida cada mañana de nuevo”.
Con Sara y Pía de su lado, es posible restituir las voces calladas, la resonancia de esos cuartos que una vez habitados, parecen más sólidos, aunque se habiten de manera provisional y haya que cambiar de espacio si lo requiere, como mudar de piel, como vestir otra prenda. Todo sea por preservar la acción doméstica, externa y práctica, que en Teresa está cosida a una intimidad desprovista de nido. Hay que armar ese nido, y si eso implica rehacer los gestos de Pía, de Sara, Teresa lo hace, aunque signifique darle a esos pasos y sueños ajenos un gesto propio y suplementario, confundirlas, aunque deban huir para poder precisamente rehacer la casa, y el camino hacia su reconstrucción implique una cuesta, una maraña de hilos que televidentes morbosos contemplan. Y entre esos televidentes las encontramos a ellas mismas, viendo en la televisión cómo su casa se erige, se fuga ante los demás y vuelve, en secreto y en solitario, a reflotar, como el origen de toda acción verdadera, esa que no estamos obligados a hacer.
Hacia el final, parece que se nos dijera: a veces las casa del porvenir
es más sólida y vasta que todas las casas del pasado, pero probablemente esto
también sea un engaño, porque la tríada casa-mujer-cuidado es una trampa en sí
misma, y está siempre en la mira para que no se derrumbe, para
que no se resista a existir.
Pieza amoblada podría ser una obra de teatro,
una serie. Pero hay en ella algo que la hace ser exclusiva en su condición de
literatura y es el uso de una palabra que se escribe con precisión y fuga, con
escenas iluminadas por un sol de tarde que puede bañar de una tibieza pura las
habitaciones y los cuerpos que deambulan por ellas, o bien llamar a la
desgracia. El valor agregado a una trama cargada al melodrama es la capacidad
de Valentina por construir un lenguaje que a veces pareciera trabajarse mucho y
otras, quizás la mayoría de las veces, fluye como río de verano, citándola a
ella misma, como un talento que precede a ese esfuerzo que rigidiza la pluma. Lo
invisible se rescata a través de una sensibilidad que une significados entre
quien escribe y quien lee. La novela así, concentra su riqueza en la palabra,
se resguarda bajo ella y acoge a estos personajes que están unidos, lo quieran
o no, bajo un verso parecido a este que le robo al poeta Paul Eluard: “cuando
las cimas de nuestro cielo se reúnan, mi casa tendrá un techo”.