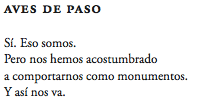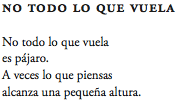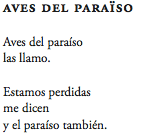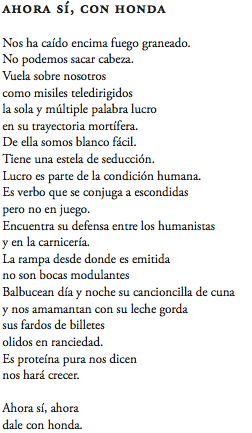Tsuruyaki, compilador del Kokinshu, una de las primeras antologías de poesía japonesa, dice: “en esta vida muchas cosas impresionan a los hombres y estos buscan entonces expresar sus sentimientos por medio de imágenes sacadas de lo que ven u oyen. ¿Quién hay entre los hombres que no componga poesía al oír el canto del ruiseñor entre las flores, o el croar de la rana que vive en el agua?”
Al leer Pájaros desde mi ventana me parece que Elvira Hernández se instala en esa pregunta tan radicalmente oriental: ¿quién podría no escribir poesía? (pregunta que en Occidente sería opuesta: ¿quién es capaz de hacerlo?). En otras palabras, para construir este conjunto de poemas, que es también un diario de observación, la autora mira por la ventana, me atrevería a decir que sale de su casa y a la hora de elegir entre camino y sendero, tal como hicieron los poetas japoneses, se decide por este último.
Por estar mirando al cielo me encontré con los pájaros. No los podía dejar pasar, nos dice y vuelve así al acto natural –y fundamental– de componer una poesía de la voz. Porque hay una diferencia entre escritura y voz, una diferencia entre escritura y canto. Y Elvira, nos lo recuerda tal como hiciera Eliot, quien si bien rehusó definir qué era un poema sí sugirió la idea de que toda poesía está íntima y vitalmente ligada a ese primer ser que golpeó un tambor en una selva.
Éramos como hojas arrancadas de los árboles. Otro destino, parecía, nos daba la mano, nos dice la autora de este canto de pájaros. Pero el lector no debe confundirse, no es este un diario de nostalgias, tal vez porque la nostalgia sea cosa de hombres y no de pájaros.
Sí notamos, a medida que subimos, la fractura, el quiebre que se ve nítidamente desde lo alto. En palabras de Elvira, el alejamiento irreparable de ese tiempo de las cosas tranquilamente innombradas. Sí notamos, a medida que subimos, la pérdida.
En el poema Agregar algo más al paisaje de Yosa Buson, Hernández escribe Las grullas/el estanque/los juncos/el rocío/ agregar las partículas atómicas fisionadas. La imagen de la bomba, del hombre y sus inventos, tiende una manta de silencio sobre nosotros, sobre los pájaros y sobre todo lo vivo. Silencio que solo se rompe cuando comprendemos que a partir de ahora (les recuerdo: un hombre juega con partículas atómicas) no hay ingenuidad, no hay nostalgia posible.
Porque es este un libro sobre pájaros, pero también sobre su ausencia. Aquellos lugares y definiciones –dichas, imagino, en voz alta y con la seguridad propia de la voz humana–donde un pájaro no puede habitar. Elvira Hernández da cuenta de mutaciones y peligrosos desplazamientos que abarcan desde la genética hasta la geología, pasando también por la palabra.
Drones que ocupan el lugar de los pájaros, pájaros que se dejan guiar por linternas y pantallas, pájaros que –imitando al hombre– se obsesionan por ocupar un espacio. En otras palabras, pájaros que vuelan hacia la descomposición.
Decimos whisky y le sonreímos a la invisible maquinaria, nos recuerda Hernández y la relación entre vitalidad y poder –motor de este y otros de sus trabajos– esta vez se tensiona desde el aire. No, el poder que nada sabe de tibieza no admite nidos. Nada quiere el poder con los pájaros.
Y para que nos quede claro, la poeta dedica algunos de sus versos al gato. Gato aspiracional –lo nombra– gato bien alimentado, pero gato en fin, capaz de intuir con lo poco que le queda de salvaje, que la muerte lo espera ahí, en la lata de comida preparada.
Andábamos con los bolsillos planchados: aquello era jactancia y poder, leo y vuelvo a los poetas japoneses, caminantes, mendigos que hace ya siglos advirtieron que sin experimentar el frío y el hambre era imposible la verdadera poesía.
Y es que desde la rama se puede observar la belleza de la jaula vacía y también escuchar el sinsentido del cacareo, el artificio y la palabra hueca. Son tiempos de espacios trucados/trabalenguas/engañifas verbales. Escritores que escriben sin levantar la cabeza. ¿Pájaros? Más bien pajaritos de yogurt, dice Hernández y para enfatizarlo acude al zumbido, la lengua de las indómitas abejas.
No, canto y escritura no son, nunca han sido lo mismo.
¿Qué hacer entonces? Los pájaros –mejores imitadores incluso que los hombres–arman su respuesta con los trozos de las conversaciones que ahora, en este mismo instante, se sostienen allá abajo: emplúmatelas o busca un lugar tibio para el pajareo. Tú decidirás.
Y mientras aquí abajo lo intentamos, los versos ponen en nuestro punto de mira un césped plástico, una nieve que no es nieve, una poesía que dejó de ser conciencia y la necesidad de volvernos pajaritos nuevos.
En el nido observo el misterio del huevo, dice Elvira Hernández en uno de los poemas. E imagino, agradecida, que desde la altura el mundo debe tener la forma de uno de esos huevos con cáscara celeste.
Los pájaros de este libro –que han desarrollado la capacidad de atravesar el tiempo– guardan entre las plumas de sus alas una apocalíptica tranquilidad. Trinan, dicen que en el sueño el huevo era también una burbuja. Y que duraba la nada misma, lo que dura un sueño.