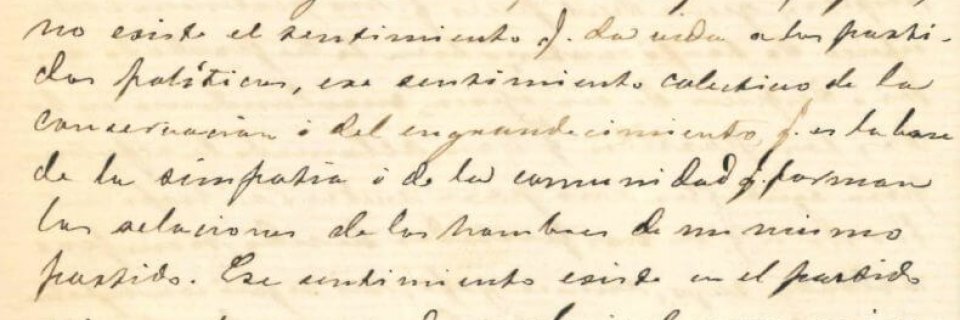Agradezco a Hugo Bello por la invitación a presentar este libro que él antologa, y que recoge la obra literaria de José Victorino Lastarria. Este rito de la presentación es una buena oportunidad para celebrar la discusión y el trabajo que nos anima y compartirla en un espacio menos rígido que las reseñas. Sin embargo, reconozco que Hugo me puso en problemas y, por eso, después de aceptar pensé en algún momento en retractarme. En mis primeros años como historiadora, comencé a investigar el apasionante siglo XIX chileno, un siglo de batallas literarias y ensayísticas frecuentemente de mayor espesor que las actuales, para concentrarme actualmente en el siglo XX, a ratos más polisémico que lo que mis intereses y capacidades intelectuales pueden absorber. Dicho esto, quiero invitarlos a leer la antología que Hugo ha preparado para la Biblioteca Chilena de la Editorial de la UAH, a partir de un par de reflexiones que están en la frontera de los estudios literarios y la historia intelectual.
¿Por qué leer a Lastarria en el 2014?
Primero empezaría por conminarlos a concentrarse en un lugar común: Lastarria es un hombre de su tiempo; una frase cliché pero verdadera. Y vaya que fue un hombre de su tiempo; un tipo que nace en 1817, cuando en rigor Chile no existe, pero que solo un par de décadas más tarde se empeña en proponer discusiones sobre la identidad chilena, y la necesidad de dejar atrás el pasado colonial, español. Tamaña empresa, cuando este pasado es el más inmediato, y un par de combates independentistas no pueden borrarlo de un plumazo de los corazones y de las prácticas de la vida cotidiana de buena parte de la población en su mayoría campesina.
Es una difícil tarea la que acomete este hombre inteligente, curioso y observador; pero su derrotero intelectual, sus vínculos con pensadores y formadores como Mora, Bello y otros no da tregua, inspirando sus cuestionamientos a la conformación de la comunidad nacional.
Qué duda cabe de que es un hombre de su tiempo; es parte de esa pequeña elite, no la heredera de mayorazgos y latifundios, sino de esa elite intelectual que accede al poder de la palabra escrita porque se forma en el Liceo y porque va a la Universidad de Chile, es decir, a la única universidad, al foco de luz de la nación como dice su himno, de un país miserable, campesino y en el que la presencia predominante más clara e inequívoca era la de la naturaleza antes que de la cultura. Desde allí comienza a labrarse su prestigio como hombre de letras y como un lúcido crítico del presente y pasado de lo que se denomina Chile en esos años.
Es un hombre de su tiempo, porque efectivamente formó parte de la emergente pero reducida esfera pública decimonónica compartida por literatos, ensayistas, por quienes hacían de su vida una constante retórica política, por una comunidad religiosa compuesta de sacerdotes católicos y ultramontanos, y también por furibundos laicos. También es un hombre de su tiempo, porque formó parte del selecto club masculino que publicaba en el pequeño circuito editorial de un Santiago polvoriento, ese que era un par de calles, precisamente al sur poniente de este edificio de la Estación Mapocho donde ahora se celebra la Feria del Libro, pequeño centro urbano rodeado de potreros y chinganas.
Recordemos que en 1885, solo a tres años de la muerte de Lastarria, Chile tenía dos millones y medio de habitantes, que gozaba de una escolarización insignificante y una tasa de solo 28,9% de alfabetos; es decir, de cada 3 personas, con suerte una sabía leer, y ese leer podía ser la facultad de escribir el nombre y menos frecuentemente la de leer una novela…
Lastarria es un hombre de su tiempo pero, convengamos, de la elite de su tiempo. Sin tierras, ni herencias significativas, se trata literalmente de un hombre de trabajo, pero del trabajo intelectual. Abogado y principalmente educador, ejerce oficios en el mundo de la trastienda del poder político y judicial del siglo XIX, pero con escasas recompensas financieras. Es un hombre que vive en el apremio, en contraste con un Vicuña Mackenna que, como intelectual y gran retórico, pudo asegurar la cobertura de las molestas preocupaciones domésticas que azotan a los que tienen prole que cuidar. Pero también Lastarria definitivamente no fue solo un hombre de su tiempo. Es también un hombre instalado en una incómoda y mareadora transición histórica, en el que convivían, al menos, dos procesos. Uno relativo a la lenta muerte del pasado colonial, muy lenta en los campos chilenos –en donde se recreaban las relaciones de servidumbre que caracterizaban a la antigua institución de la hacienda solo derrotada con la reforma agraria de la década de 1960– y la naciente República, con todos los límites de una entelequia que vio la luz en una sociedad lejana a los ideales revolucionarios de girondinos y jacobinos dieciochescos. Lastarria encarnaba la aspiración de quienes abrazaban la causa de lo moderno y estaba seducido por los discursos que encendían las luchas por las libertades individuales y civiles.
Sus crónicas, textos, ensayos y artículos de prensa cuelan todo el tiempo este fenómeno: nosotros los historiadores, a veces demasiados concentrados en leer las fracturas, no reparamos que en las sociedades y comunidades conviven la natalidad y la mortalidad de nuevos modelos comprensivos, organizacionales, doctrinarios, etc. En otras palabras, empeñados en buscar la irrupción de lo nuevo, nos olvidamos de que la delicadeza de un proceso histórico no es solo identificar el especifico momento en que nace y en el que desaparece sino su convivencia problemática y simultánea con otros igualmente significativos.
En esto Lastarria es más que un tipo excepcional, a mi humilde juicio. No tengo idea de si él lo tenía tan claro como se los presento yo, pero su intuición literaria y su olfato ensayístico me hacen pensar que pese a sus diatribas contra el mundo español que, a su juicio, debía desaparecer; pese a su invitación a hacer de su desprecio por el oscurantismo hispano una causa casi nacional, y pese a sus convicciones románticas y liberales, a la latinoamericana (considerando todas las previsiones que los estudiosos de Lastarria, muchos de ellos incluidos en la antología, entienden y precisan con gran elocuencia), su gran lucidez para escribir sobre las vicisitudes del Chile que se avecina da cuenta de que era consciente de que tamaña empresa, destruir la herencia hispana, no podía ser un proceso breve y eficiente. Su reconocimiento de cómo latían las tradiciones coloniales en el sentir cotidiano, en el paisaje rural y en las creencias populares, es material suficiente para reconocer que en Lastarria convivían el intelectual y el hombre práctico que tenía que hacerse cargo de una familia numerosa con nada más que su sueldo y un par de ayudas anónimas. Una rareza pero un privilegio, porque su trayectoria es un anticipo de ese grupo social, homosocial en el sentido de que estuvo reservado solo a los hombres a quienes se les concedía cultivar su espíritu (lo que se explica por esa conveniente miopía dieciochesca de no ampliar las fronteras del saber a las mujeres), de ese grupo que se forjó en torno a sus méritos intelectuales y que es constitutivo de una clase media moderna, que creció, preferentemente al alero del Estado, en los albores del siglo XX.
Sus méritos en esta última materia son claves: Lastarria vive, costea su vida gracias a sus méritos intelectuales, es dueño de un capital simbólico provisto por la mejor educación a la que podía acceder un hombre nacido en 1817, cuando Chile era el sueño de un puñado, y muerto en 1888, cuando las batallas doctrinarias entre conservadores y liberales inundaban la palestra pública, ocultando temporalmente los susurros de quienes vivían en la servidumbre y la ignominia material. En esto último hay que reconocer que es un hombre excepcional que goza de las estrechas rutas de la meritocracia republicana que ha alimentado tantas metáforas del liberalismo y laicismo político del siglo XIX chileno.
Para leer a Lastarria en el 2014, la antología que ha preparado Hugo Bello representa una sugerente oportunidad que permite revisar su decidida crítica a la herencia hispanista y sus múltiples facetas de narrador y ensayista decimonónico.
FILSA, 6 nov 2014.